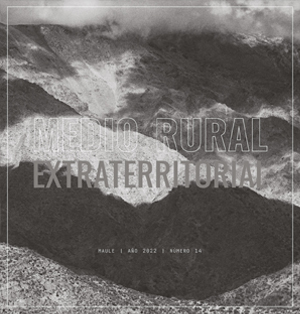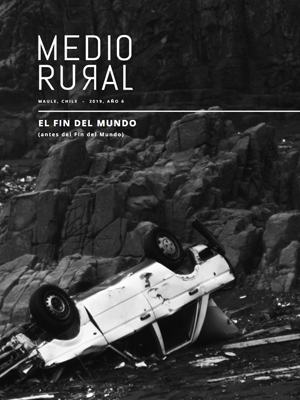EL HOMBRE PÁJARO
Por Gonzalo Hernández
 Se llama Alejandro Espíndola y está absolutamente orate. Su pasatiempo favorito consiste en posarse en los entretechos, azoteas, áticos, y en general todo lugar ubicado en las alturas, con el fin de mimetizarse con las aves que lo rodean; es un convencido del evolucionismo aéreo-bípedo, corriente de pensamiento de la cual no estoy lo suficientemente interiorizado como para permitirme una condición de militante, sin embargo, algo puedo rescatar de todo ello.
Se llama Alejandro Espíndola y está absolutamente orate. Su pasatiempo favorito consiste en posarse en los entretechos, azoteas, áticos, y en general todo lugar ubicado en las alturas, con el fin de mimetizarse con las aves que lo rodean; es un convencido del evolucionismo aéreo-bípedo, corriente de pensamiento de la cual no estoy lo suficientemente interiorizado como para permitirme una condición de militante, sin embargo, algo puedo rescatar de todo ello.
.
Sus cultores, entre ellos mi singular amigo, se adscriben, la mayoría con una vehemencia fuera de lo usual, a la conocida teoría evolucionista que supone que nuestros antepasados más pretéritos, aún antes que el simio, fueron las aves. La mayoría sostiene la hipótesis argumentando el extraordinario parecido, en términos de grosor y volumen, que habría entre la espina dorsal de un pajarraco cualquiera y la del hombre. Asimismo, la estructura ósea existente en los cercos occipitales del cráneo humano no dejaría de tener asombrosas similitudes con la composición cremosa que constituye los huesos del pájaro en la mencionada cavidad. Por supuesto que hablamos de aves prehistóricas, muy distintas a las que conocemos en la actualidad, más feroces y con modalidades reproductoras que, según afirman los humanos-aves, comprenderían conductas sexuales ambiguas, lindantes con la concupiscencia extrema y que podrían tener grados de semejanza impresionante con las perversiones humanas. Es así como encontramos pterodáctilos coprófagos, bicharracos que gustan de infligir tormentos sexuales a sus crías, así como también extrañas prácticas copulativas aéreas que incluirían bizarras poses amatorias entre nuestros alados amigos; es cosa de creerlo o no, y Alejandro Espíndola lo hace, y con pasión exacerbada.
Existe otro argumento, empero, que mi amigo sostiene con igual taxatividad, y que tiene relación con el complemento de nuestro aspecto físico-biológico, es decir, con nuestro espíritu. Según Espíndola, nuestra alma, advirtámoslo o no, tiene una propiedad voladora innegable que sólo muy pocos son capaces de descubrir. Esto constituye, en su opinión, la prueba más irrefutable del equilibrio final existente en su volátil teoría, y solamente susceptible de ser descubierta por medio de los sentidos, a través de la afectividad contenida y el contacto con los cielos. Sin embargo, mi amigo refuta con particular odio todo lo que tenga que ver con aviones, helicópteros, y en general con todo aquello que tenga una maquinación mecánica a la hora de alcanzar las alturas. “Los medios sí importan”, afirma, y luego pasa a encolerizarse y echar diatribas por doquier en contra de todo aquel que haya promovido el desarrollo de la maquinaria aérea en nuestra civilización: “Esos hijos de puta de los Wright, querían llegar a las alturas los perlas, ¿y cómo?, ¡Inventando máquinas, manejando artefactos banales! ¡No tienen idea de lo arduo que es el camino para alcanzar la plenitud, se van por las ramas y olvidan lo esencial! ¡El arte de volar! ¡Preocupados de botoncitos, palancas, agujas y puras nimiedades! ¡Dónde quedan las brisas, el incesante y armónico batir de las alas, la convergencia de los cirros y la impredecible conducta de las corrientes! ¡No! ¡Eso lo olvidan por estar preocupados de imbecilidades! ¡Y encima les veneran! ¡Son ídolos! ¡Ejemplos para la humanidad! ¡Pobre raza, no digo yo! ¡Parece que están condenados a errar perpetuamente!”. Y luego le entran profundos períodos depresivos en los cuales no come más que migas de pan muy minúsculas, a ritmo monocorde y como recuperando fuerzas.
A veces pasa semanas encerrado en una azotea que alguien le convida para la ocasión, ganándose a la vez algunos pesos por cuidar tal o cual bártulo o limpiar la estancia. Mi amigo tiene una honradez a toda prueba, pero no por una especie de instinto altruista, como él mismo reconoce, sino por una indiferencia que aumenta cada día más hacia los bienes de pertenencia humana. La música no le interesa y lee sólo aquellos libros en los cuales puede encontrar algún tipo de ilación con su etérea convicción; en cuanto encuentra el más leve dejo de pragmatismo en cualquier cosa que encuentra arremete con total furia en su contra, característica que en bastantes ocasiones le ha ocasionado serios problemas. Una vez quemó un baúl muy costoso que se hallaba en un ático arguyendo su “mundanidad insoportable”; asimismo, las ha arremetido en contra de muchas personas que ha considerado “excesivamente asentadas en el terruño”. Sin embargo, lo que considero su rasgo más característico es, sin duda, su desusada afición a las hierbas alucinógenas; fuma, como mínimo, siete a ocho cigarrillos de marihuana al día, liándolos él mismo. Ello, en su opinión, le permite contactar su alma de manera más cabal con la de las aves e inclusive acompañar a éstas en su deambular por los cielos capitalinos: “Podrás sentir cuando te eleves con ellas, tenue y vano a la vez, como en un sueño etéreo. Podrás conocer regiones que antes sólo en sueños podrías imaginarte, y experimentar la tan onírica sensación de vacío vesicular que sobreviene en los momentos de abrupta caída, para luego hacer un giro total y emprender el vuelo nuevamente, raudo, hacia las inmensidades estelares, en plenitud y libertad, batiendo tus alas y sintiendo el roce de la brizna con tu plumaje, suave, límpido; ¡Ah, como me gustaría que me acompañaras, amigo mío, en mis vuelos siderales! ¡Descubrirías tanta vida paralela, tanta inmensidad! Te sobrevendría un desprecio total por nuestra raza, eso sí, pero lo que verías equilibra con mucho una desilusión hacia tan vana especie. ¡Cuanta razón tenía Lovecraft, visionario él, al viajar, interminable y azarosamente, hacia las provincias de más allá de la pared del sueño, y eso que de batir alas nada sabía!”.
Es mi amigo Alejandro Espíndola y puede llegar a ser una persona muy afable si así lo quiere; podría agregar una o dos cosas más acerca de su persona pero esto se trata sólo de un perfil. Sin embargo, lo repito, está completamente orate, mas no por algo que me sea permitido revelar.