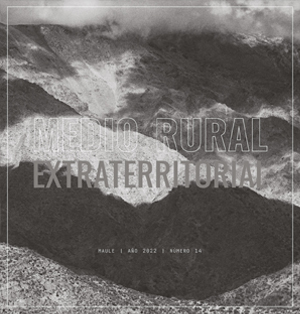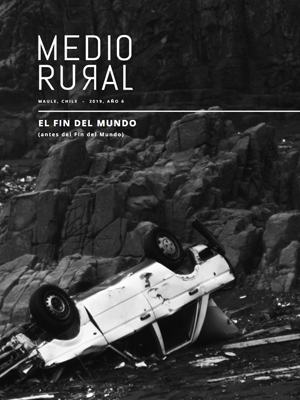1.
Para los que crecimos en los 90, la televisión, la calle y los videojuegos fueron nuestra única biblioteca. Jugando Street Fighter o 1945 conocimos algunos pormenores de la guerra fría: que los yanquis tenían bases militares en distintos países, que los rusos gustaban del vodka y los abrigos de piel. Supimos, luego de la masificación de la televisión por cable, que algunas ciudades gringas tenían un perfil parecido al que iban tomando las nuestras: casas abandonadas llenas de graffitis donde algunos tomamos nuestras primeras cervezas, skaters que recorrían en pandillas las ásperas calles de una provincia que todavía guardaba rincones de tierra y adobe, drogadictos ojerosos perdidos en un sueño de pasta base –la heroína es demasiado cara para el tercermundo–, extranjeros dueños de pequeños centros comerciales, entre otras cosas. Series como Los Simpsons, con su aire de terruño lleno de personajes sórdidos, ingenuamente corruptos, o películas como Slacker, en donde las calles se transforman en una vitrina de rarezas, gente aburrida, perdida, funcionan como un esquema desde el cual mirar a través de la espesa capa de tedio que, a contrapelo de las ciudades donde las cosas ocurrían, cubría el cielo claro y prístino de la provincia.
Para llegar a semejante conclusión, sin embargo, tuvieron que pasar 25 años.
2.
Yo, sin embargo, iba a contar otra cosa.
Yo odiaba el mp3. Algo había en ese formato, en la facilidad de su porte, en su fácil acceso, que me irritaba profundamente. Por razones ajenas a mí, viví en distintas casas de San Javier y Constitución. Estoy hablando de un período que va desde el 98 hasta el 2009, aproximadamente. En esos años, que en el vértigo de las transformaciones tecnológicas parecen lejanos, ajenos, casi remotos, solíamos recurrir al tráfico de cas
ettes y cedés. En un principio, por supuesto –y esto es, sospecho, una actitud estúpidamente provinciana–, ignoraba o quería ignorar que muchos de esos cedés habían sido quemados en un computador con acceso a internet y reproductores de mp3. El maldito mp3, el puto mp3. Tener internet en esos años, por exagerado que suene, era un lujo. Imaginará el lector que, ergo, tener una discografía, determinado LP de determinada banda, implicaba costos de tiempo, búsqueda, y otras tonteras que ahora parecen, en el abismo que los tiempos actuales siembran entre año y año, primitivos, de una época anterior a la invención de la rueda. Y así, conseguir, por ejemplo, el primer demo donde Deftones grabó temas bellísimos, con poca producción, honestos, era una especie de ganancia que la tribu –los amigos de siempre– apreciaban, agradecían: se introducía, en nuestras vidas típicamente provincianas, lo novedoso. Se introducía, en nuestros días parsimoniosos en apariencia, lo interesante. Entraba, como por una puerta sagrada en el sagrado templo de la adolescencia, un regalo del cielo. Y copiábamos, reproducíamos, escuchábamos como fieles ante una prédica que hacía descender de las alturas al mismísimo Dios. Pero de pronto aparecía entre la tundra de nuestra puerilidad un tipo cualquiera, alguien que podría ser tu primo, tu hermano o tu vecino. Y espetaba, sin pudor: “tengo la discografía de todas las bandas que te gustan en mp3. Las bajé de internet”. Ardía Troya, el Pentágono, las Torres Gemelas volvían a crecer sólo para ser destruidas.
Era una tontera, lo sé. Una actitud, por buscarle un nombre, fascistamente provinciana. Internet parecía una cosa de gente con plata, de gente capitalina, y el mp3 una marca de clase ante la cual se despertaban los más profundos sentimientos de odio. Yo, mis amigos, queríamos el formato físico. El disco. La portada fotocopiada. El orgullo del pirateo. El orgullo de “vivo acá, tengo ese disco y no necesito vivir en una gran ciudad para estar al día”, aunque en el fondo de nuestros corazones evidentemente provincianos sabíamos que no era así.
Así fue pasando el tiempo. Nos fuimos poniendo menos adolescentes, menos tercos.
«Internet parecía una cosa de gente con plata, de gente capitalina, y el mp3 una marca de clase ante la cual se despertaban los más profundos sentimientos de odio”.
3.
Había en esa trivialidad, y esto puedo decirlo con el paso de los años que todo lo ablandan, que todo anestesian, una especie de necesidad desesperada por encontrar un código, una clave, un terruño imaginario donde habitar y reconocerse. Coleccionar rarezas, bandas sin mucha circulación, era construir la Gran Muralla que mantuviera a los bárbaros lejos de nuestra presencia. Era todo cuestión de civilización y barbarie. Para qué voy a hablar de discos originales: animales preciosos, exóticos, altares en medio de la precariedad. Prestar un disco original, probablemente comprado en la capital, siempre tan lejana, siempre tan ajena, siempre tan distante, suponía la construcción de un lazo de confianza o la reafirmación del mismo: había que cuidar la débil superficie donde estaban quemadas esas canciones que nos transformaban la vida, esos acordes que articulaban la filigrana en donde podíamos reconocer nuestras historias personales, ¡habrase visto tontera más grande! Pero así era. Recuerdo con regocijo, por ejemplo, a un tipo cuya pared estaba tapizada de casettes piratas. Dedicaba a cada uno de esos ejemplares un trabajo de artesanía: copiaba cuidadosamente los caracteres de la banda, los nombres de los tracks, su duración, el año y algunos datos extras, en caso de conocerlos. Pese a que su pronunciación del inglés era precaria –el Kill’em All de Metallica se llamaba el “quilmeal” –, había en él una vocación de bibliotecario. Ignorábamos que la cadena de producción comenzaba en el mp3, continuaba en el CD-Rom y terminaba en el casette. El fetiche de la mercancía cultural. Había que esconder eso para que el objeto tuviera valor en las todavía vírgenes tierras que eran nuestras ciudades. Era eso o la nada. Así de exagerados, de pueriles, de inocentes, ¡así de gaznápiros!, sí, podíamos llegar a ser.
4.
Dije que el tiempo pasaba y, ah, las heridas se van cerrando, cubriéndose todo bajo un manto de silencio. Varios migramos forzosamente. Los cedés y casettes fueron quedando obsoletos. Se rayaban los discos, las caseteras se llenaban de polvo y la radio soltaba sonidos espectrales: conocimos el vaporwave antes de que se llamara vaporwave. El páramo que conocimos no había cambiado tanto. Pero internet se había masificado.
¡Y el mp3!
No había nada que hacer. Lo que si había era algo concreto: crecer, espabilar. Adaptarse. Aunque el páramo siguiera igual de yermo. Aunque los discos siguieran sin estar a nuestro alcance. Menos los conciertos. Todo lo digital pasó a ser una suerte de anestesia, de sucedáneo de nuestra sed de música o de cine o de lo que fuera.
 5.
5.
Mirar el presente a la luz de ese resentimiento vago, de ese odio injustificado, de ese fascismo de cuarta, deja a cualquiera curado de espanto. Caminar por la capital y encontrarse una tienda de vinilos, bandas que editan sus trabajos en casette, con diseños que intentan agregarle un valor distinto, una vuelta al objeto, no deja de producir cierto pasmo. ¿Para qué si hay internet? ¿para qué si hay torrent? ¿y qué Youtube? ¿y qué los años, la tecnología que siembra los campos de velocidad, de tiempo fragmentado y roto? La lógica –la historia no es historia sin sus paradojas– parece haberse invertido. Frente a la acumulación torrencial de información –el mp3, ah el mp3 es, al fin y al cabo, información, nada más que información–, adquirir un disco vuelve a ser un símbolo de estatus, un código, una lengua que designa identidades en un terruño imaginario. En la inmensidad de la ciudad, en el gélido anonimato que propugna como ethos, el regreso del objeto-música vuelve a instalar lo sagrado en el imperio de lo profano. Visto a distancia parece una ridiculez Visto a distancia parece una tontera. Coleccionar discos, teniendo todo al alcance de la mano, parece un gesto típicamente provinciano: un echar raíces en tierras ambiguas, bajo las cuales se guarece un fondo cenagoso y tóxico. Retromanía, que le dicen.
Yo, me quedo con el mp3.