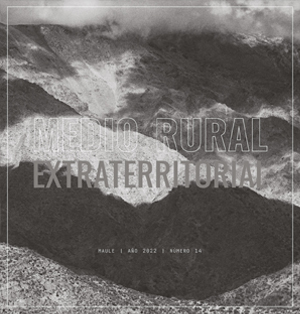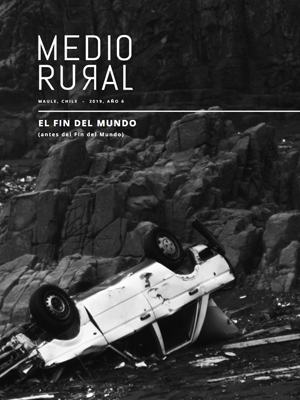Estábamos vislumbrando el fin del mundo cuando nos encontramos cara a cara con él. La planificación en un comienzo era estrictamente literaria: una crónica mexicana del último surrealista vivo; una reflexión acerca de los Diarios de muerte; apuntes sobre el réquiem de Bowie; una letanía del siglo XX; la línea del desierto; el ministerio del mar; las homicidas. Estupefactos, recurrimos a Gonzalo Muñoz -quien se escapó de Chile y de los noventas; de su nombre y de la poesía- quien afirmó en secreto, y por correo, que el fin del mundo ya no es una revolución, ahora es un estallido. Un crack. Un big crunch. Así se siente entonces la historia: fría en primavera, con una emoción disparada y una paranoia que confiamos no sea definitiva. En parte triste y en parte alegre. A ratos como una catarsis absoluta. O dicho de otra manera: como un dinosaurio que despertó y aquello que era, ahora ya no existía. Ahora ya no estaba.
La literatura queda relegada a las sombras. Cuando la realidad se tensiona y la violencia campea, el lenguaje es incapaz de dar cuenta de ella. “Yo no quería agobiar a nadie con palabras, apenas hay tiempo de vivir”, decía Cecilia Vicuña, figura fundamental de una poesía que en Chile, en tiempos dictatoriales, debió extremar el ejercicio y las formas poéticas tradicionales para intentar transformar la violencia real en violencia impresa. O, dicho contemporáneamente, en palabras de Damián Tabarovsky, la obligación del autor debiese ser reconocer que “lo único que sé hacer es contar que ya no sé contar, que ya no sé relatar esa historia”.
Así, cavilando estábamos -con la incertidumbre faustiana del progreso- en torno a la la grieta, al silencio de la trizadura, en la mecha que enciende el coyote, hambriento, y que comienza a arder despacio, zigzagueando por eternas carreteras vacías adornadas de desiertos perfectos, y nos encontramos de golpe con la velocidad de la presa – del rayo del click – con la alimaña en llamas. Ese viernes trajo, ya no el presente, sino que un pantallazo furtivo del futuro.
Tenemos la suerte de acompañar este número aciago con las imágenes de la exposición: “Enrique Lihn: El hombre puzzle”. El hombre tras el premonitorio Paseo Ahumada, quin escribía con apenas 26 años, despidiendo a un amigo:
“PORQUE un joven ha muerto/pido que me demuestren, una vez más, el valor de la vida,/antes de que este cielo de octubre me haga bajar los ojos/hacia una tierra en ruinas”.
Entonces, en este número de Medio Rural apócrifo y anacrónico, que quedó en el limbo entre la posibilidad- del verbo en condicional- y la angustiante certeza, somos absolutamente conscientes de la futilidad práctica de la palabra (“Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas”, decía el mismo Lihn), pero, y quizás por eso mismo, es en estas circunstancias cuando el ejercicio radical de la literatura es particularmente necesario, y este acto recíproco por entendernos, por leernos, es un esfuerzo contra el olvido de la muerte.