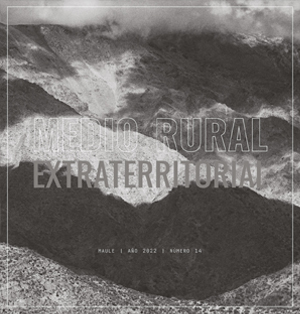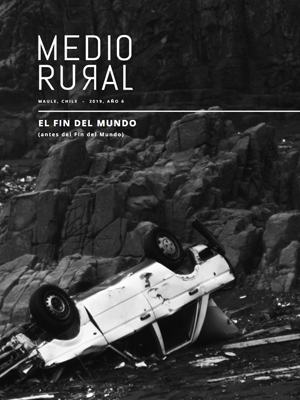La vieja me despertó con una patada en las canillas por debajo de las sábanas. El celular, con el himno del Rangers, no dejaba de sonar. Estaba todo oscuro, excepto la puta luz del teléfono, que entre reflejos y corcoveos, se movía como gallina decapitada.
La vieja me despertó con una patada en las canillas por debajo de las sábanas. El celular, con el himno del Rangers, no dejaba de sonar. Estaba todo oscuro, excepto la puta luz del teléfono, que entre reflejos y corcoveos, se movía como gallina decapitada.
-Alo – dije sujetándome el pijama de franela.
- Don Juan, habla Jorge Garcés – sollozó una voz del otro lado de la línea- vengo llegando a mi casa – entre las lágrimas, medio gritó- mataron a la Claudia, mi mujer.
Jorgito, perdón, Jorge, ¿ya llegaron los Carabineros?
- No, don Juan si llegué hace un minuto y apenas me di cuenta pensé en llamarlo a usted.
En menos de cuarto de hora estaba vestido y completamente despierto. Mi mujer me preguntó si me parecía normal salir, otra vez, a chupar con los amigos a esta hora. Le respondí que era un asunto de vida o muerte.
Con mi buena bufanda y un cigarro prendido, decidí capear todo Talca que a esta hora dormía inocente, sin saber que una mujer acababa de ser asesinada. Le di toda la calefacción a mi Luv, una cabina año 1999, y le puse play a Luchito Gática. Jorge Garcés es el hijo de don Manuel, que fue mi jefe por varios años, en los tiempos más difíciles; cuando nadie, ni mi sombra, querían compartir demasiado conmigo. Jorge, que pese a ser un cabro sano, no heredó nada de lo que hacía de su padre un buen hombre. Si don Manuel era un campechano alegre; platudo y paternalista, quizás, pero un tipo derecho, su hijo parecía haberse olvidarse de todo lo que la tierra le había dado a su padre agricultor. No, él no podía seguir con las papas y los tomates, él quería ser estudiado, mejor, santiaguino. Cosa que no tiene nada de malo, pero este exageró: cambió la forma de hablar, de vestir, toma en copas aflautadas, fuma cigarros light y, era que no, conduce un auto de futbolista.
Crucé la Alameda, hacia el río, la soledad me acompañó mientras pasé por el Estadio, con sus sauces que se movían como en cámara lenta y, arribita del cauce marrón, tomé a mano derecha hacia el cerro. Los extraños vericuetos de la vida hacen que este lugar, que hasta hace poco era un vertedero, hoy se esté convirtiendo en un sitio apetecido por los jóvenes exitosos de este lado del Maule. Eso sí, pese al pasado pestilente, y al camino de mierda, curvas y más curvas en un sendero olvidado, la vista de la ciudad es inmejorable. Desde arriba, Talca, la ciudad trueno, parecía una infinita estela de pequeños ojos mirando a la boca de lobo de una noche sin luna.
La casa era como debía ser: imponentemente blanca, cuadrada, con grandes ventanales que miraban soberbiamente a la ciudad y a sus habitantes pacíficamente rendidos. Jorge Garcés salió a recibirme y pese a su comprensible dolor seguía pareciéndome un hijito de papá engreído. Vestía como me imagino visten los jóvenes pijes hoy en día: pantalones tan apretados como los de las putas, camisa celeste, chalequito con botones, en la muñeca un reloj de oro tan grande como un azucarero, en una mano un vaso de wiskey y en la otra un cigarro. Lo único que desentonaba en su atuendo eran las manchas de sangre en sus puntiagudos zapatos.
- Don Juan- me dijo mientras me daba un frio abrazo- muchas gracias por venir.
- Jorge, tú sabes que por la memoria de tu padre haría cualquier cosa. Lo que no tengo claro es saber en qué puedo serte útil- agregué mientras me desembarazaba de sus brazos largiruchos y débiles.
- Usted fue Carabinero durante años. Sabe mucho más de esto que yo.- Me dijo mientras prendía otro cigarrillo, de esos tan suaves que apenas humo botan.
- Claro, pero de eso tanto años.-Involuntariamente la vista se me fue al suelo.
- Necesito que la vea. – Remató decidido mientras abría la puerta y avanzaba con paso seguro.
Lo seguí por un laberinto de altos cielos con vigas de maderas, con el suelo cubiertos por piso flotante imitación caoba. En su interior, la vivienda, seguía siendo inmaculadamente blanca; de las murallas colgaban algunos cuadros, de esos raros, con figuras deformes, y apenas una foto de la pareja, elegantemente vestidos, posando en algún coctel de lujo, que, apenas, enturbiaban la quirúrgica perfección de revista de moda.
El dormitorio era un tremendo potrero encajonado completamente en vidrio; una especie de balcón proyectado en la noche iluminada por las lejanas luces de la ciudad. Sobre la cama, una mujer, vestida simplemente con una corta camisa de dormir, color celeste, yacía muerta. Una decena de marcas rojas, chorreantes de sangre, manchaban la fina seda. Ella, posaba, por última vez. Apenas una mueca de dolor en su rostro que hasta hace un par de horas, quizás, sonreía. Por todos lados estaban tiradas las ropas de los dueños de casa; si no fuera por este detalle, la situación podría calzar perfectamente con una publicidad seudo erótica.
- ¿Tú la moviste?- Pregunté despacio, nervioso. Uno, por más cabrón que sea, nunca se acostumbra a ver a una mujer tan joven asesinada de esa forma. El absoluto silencio, las manchas de sangre, la ropa desgarrada, la posibilidad incipiente de una violación, son sensación a las cuales ni el más curtido logra habituarse.
- No, no he hecho nada.
Apenas Garcés cerró la boca apareció detrás de nosotros la fuerza pública. Dos carabineros jóvenes, a los que no conocía ni por si acaso, hicieron las preguntas de rigor. Jorge les explicó el motivo por el que yo estaba ahí y les relató de manera detallada lo mismo que me había dicho. Hasta ahí, tanto para los ojos de la policía, como para los míos, la cosa estaba clara: el, o los asaltantes, habían entrado buscando joyas o dinero y no se esperaban encontrarse con la mujer. El resto, prefiero ni volver a repetirlo.
Jorge me pidió que lo siguiera al inmaculado living y, pensativo, me dijo duramente:
- Don Juan, tanto usted como yo sabemos el motivo por el que fue dado de baja de Carabineros. Quiero que haga lo mismo con los bastardos que le hicieron esto a mi mujer.
- Jorge, lo que me pides es imposible. Me he arrepentido toda mi vida de eso.- Respondí, cabizbajo, mientras empezaba a sentirme un poco mareado.
-Don Juan, por favor, usted todavía conoce a gente. Ayúdeme.- alargó mientras salía de la casa y desactivaba, con algún tipo de llavero, la alarma del descapotable.
Hasta esperar unos pocos minutos en esta casa se me hacía desagradable. La falsa sobriedad, la perfección y la soberbia eran demasiado imponentes; no había nada simple, nada dejado al azar. Incluso me avergoncé al verme reflejado en un gran espejo que aparecía empotrado en un muro; mis más de cincuenta años, mi manifiesto sobrepeso y mi ropa elegida a oscuras, desentonaban con la supuesta fineza de este hogar completamente alejado de la realidad local. Parecía más un museo, una clínica, una puta sala de espera que la casa del hijo de mi jefe.
- Don Juan – me sorprendió Jorge mientras me ofrecía un fajo de billetes- ¿con esto alcanzará?
- Por ningún motivo, no podría aceptar su plata.- protesté alzando las menos, mientras él insistía, poniendo los billetes frente a mi cara.
- Ok- afirmó con la cabeza mientras siguió- pero, óigame, si logra encontrar al asesino me la va a aceptar.
- Ya.- le dije poco convencido mientras me despedía enfilando a la puerta.
Pobre cabro, pensé, acuclillado, revolviendo en el mueble donde mi mujer guarda los detergentes, buscando la botella de pisco que tengo fondeada para ocasiones terminales como esta. En mi casa están prohibidos los fuertes. El médico y mi mujer me parten la cabeza repitiendo que si pretendo vivir otro poco, quizás, el tinto no logre botarme, pero de destilados, ni los conchos.
Ahí estaba. Con un largo y amargo trago bastó. Mientras la noche empezaba a trucarse con el día, decidí ir a acostarme.
Nuevamente era mi mujer la que me despertaba. Ahora, eso sí, no con patadas sino que con un sutil empujoncito por los hombros, avisándome orgullosa que me llamaban del diario. Aunque no dijo nada, parecía contenta de que hubiese llegado casi al alba sin olor a trago. Como en los viejos buenos tiempos.
Al otro lado de la línea una periodista que había visto mi nombre mencionado en el reporte policial me preguntó varias cosas a las que respondí, gentilmente, explicándole que estaba en el hogar por mi cercanía con el viudo y que no tenía nada que decir. Aproveché el impulso telefónico para llamar a amigo Sergio Robles, hoy Mayor de Carabineros y hace años, tal vez demasiados, mi compañero y algo así como mi discípulo. Sabía que me podría ayudar a recolectar algo de información, así que lo cité para que nos juntáramos a las cuatro en una completería cercana a la comisaría. Además, llamé a Carlos Díaz, también camarada en mi vida lejana en las fuerzas del orden y quedamos de juntarnos en un céntrico barucho.
Me duché con calma, me preparé desayunó y me recluí en mi pequeño escritorio. Ahí, en mi propio desorden, destapé un tintito y apreté el play al disco de los grandes éxitos de los Panchos. Gracias a la soledad y la calma pude, por fin, sacarme la foto, clavada con tachuelas, de la mujer salvajemente acuchillada.
Llegué puntual a mi cita. El mayor Robles estaba sentado en la mesa del fondo. Su elegante traje verde llamaba la atención dentro del sucucho blanco, todo de cerámica, como un gran baño ornamentado con unas mesas, rojas y amarillas, de Bilz y Pap. Mi amigo me pidió perdón por estar comiendo, no había almorzado, me aclaró. Yo me pedí una Pilsen de medio litro y nos pusimos a conversar.
-Juan tú sabes que no me gusta opinar de lo que no me han preguntado, pero no le aconsejo andarse metiendo en la pata de los caballos.- dijo mientras con un pedazo de pan, sacado de la cola del completo, ordenaba la mostaza de la punta.
- Sergio tienes razón, pero no puedo negarme a lo que me pida el hijo de don Manuel. Además, me parece que no es mucho lo que hay que hacer; el motivo del asesinato está clarito. Así que te quería pedir si me podrías pasar la información que tengan disponible- le tiré rápido, esperando que no le fuera a bajar un ataque de ética policial.
- Sabía que ibas para allá, así que ya te pedí unas copias de las fotos y el listado de las cosas que fueron declaradas como robadas. En la tarde te las mando a tu casa, ¿te parece?
De ahí con la conversación derivó en la típica cháchara sobre las familias, la vida, el Rangers. La gente buena, los tipos decentes que logran hacer lo que debían hacer son una verdadera lata: predecibles y obvios. Y, eso, que a este lo quiero como a un hermano. Nos despedimos con abrazos y promesas de futuras visitas imposibles. La supuesta felicidad, el simular estar entretenido me dio sed.
Me fui caminando tranquilo a mi segunda reunión de trabajo haciéndole el quite a las pozas, equilibrándome por entre los adoquines, mirando todavía incrédulo la cantidad de terrenos vacíos, las clásicas casas del centro de Talca desaparecidas con el terremoto y hoy convertidas en potreros convertidos en estacionamientos.
Me enfilé al Taco´s. Hasta hace pocos años, antes del terremoto, la esquina donde está ubicado este barucho era un hervidero de ruidos y olores. Apenas cruzando la calle estaba el Mercado Central, orgullo talquino construidos con planos del mismísimo Eiffel, algo decadente desde hace décadas, pero el corazón comercial de la ciudad; el gran punto de encuentro no sólo para los locales sino que también para los habitantes de la decena de pequeños poblados cercanos. Además, al frente, está la escuela de Las Concentradas. Imagínese, el ruido de las chiquillas, ese cuchicheo incesante, los viejos cargados de papas y porotos y, a esto, súmele la calle más transitada, la uno norte, de los coletos. Hoy, nada de eso existe. El terremoto dejó todo ese paraíso social reducido a un tremendo fantasma. Sólo las carcasas, los esqueletos de un pasado centenario, la muerte de la ciudad, el nacimiento del grafiti barato, de las botellas de pilsener arrumbadas en la mierda. El terremoto ese, no sólo destruyó lo tangible, las vidas, las casas, los edificios, si no que desarmó algo irrecuperable, que es el pasado común.
Con esta soledad de compañera entré al Taco´s, decadente salón de pool frecuentado en su mayoría por jovencitos, liceanos, que van a hacer la cimarra, fumar marihuana, curarse, a mirarle las exuberantes gomas a la Mirna, la cajera, y soñar con la posibilidad de tener alguna posibilidad con ella. Era un mal local: ruidoso, oscuro, con una música insoportablemente cebolla – gusto de la Mirnita- pero tenía lo que los tipos como yo buscamos: que nadie te moleste. Es verdad que cada cierto tiempo hay alguna pelea, casi siempre producto de apuestas impagas en el billar, pero, eso es normal en un sucucho de esta calaña; lo importante es que uno puede sentarse en la barra a beber toda la tarde, hablar con los amigos, sin que ningún imbécil te bote el trago, te machetee plata o pretenda pasarse de listo. Incluso algunos de los colegiales, lo más asiduos, nos tratan con respeto.
Y ahí estaba sentado en la barra, de espalda a la puerta, con un shop de medio litro en la derecha, un cigarro en la izquierda, leyendo El Centro donde vi que el funeral de Claudia Silva sería a la mañana siguiente. Medio grogui con la noticia y escuchando a lo lejos el sonido hueco de las bolas al chocarse, sentí la puerta que se abría con escándalo y una risa conocida venía detrás del estruendo. Antes de alcanzar a girarme a mirar, una mano pesada como un yunque me golpeó el hombro; el olor particular, mezcla de cigarro, sudor y aceite de camión, me hizo reconocerlo de inmediato: don Titín. El hombre ubicado detrás de mí, con una sonrisa infantil, equivalía verdaderamente a dos hombres: pesaba, por lo bajo, 140 kilos y una chupalla coronaba su cara rechoncha, su bigote mal cortado y su ropa, siempre impecable, pero de confección hechiza ya que no encontraba fácilmente tallas adecuadas a su oronda figura. Antes de sentarse estiró la mano galante a la exuberante Mirna, quien coquetona respondió tapándose la cara con un paño de cocina, frente a las picaronas insinuaciones del gordo que con dificultad trepaba al piso de la barra. Ya con un shop frente a él, don Titín, sacó el naipe español, y así, mientras me ganaba mano tras mano jugando Escoba, pasamos toda la tarde. Es cierto que la conversación no era demasiado culta- estaba centrada, sobre todo, en las increíbles capacidades amatorias del inmenso gordo sentado a mi lado; para quien la vida poco tenía que ver con el futuro, si no que con cuántas damas podía llevar al lecho, todo esto sin que su amada esposa se molestase demasiado- pero era una buena conversación para esperar a Carlos, un tipo extraño, que podría tenerme toda la tarde esperando. Además ayudaba a tener lo más lejos posible la idea de que al otro día debía ir a un funeral y ver a viejos conocidos en las peores circunstancias. Escuchando sin poner demasiada atención las hazañas del gordo vi, reflejado en el espejo de la barra, que un hombre grueso, de boina, vestido de oscuro, que apenas giró la vista y siguió derecho, hacia el fondo del bar.
Le pedí a la Mirna que me rellenara el shop y me pasara una Coca Cola para mi amigo, chantado rigurosamente desde hace décadas, y le dije a Titín que me perdonara. Seguí el mismo camino que el hombre de boina había caminado. Estaba sentado en la última mesa, de la esquina final del bar, donde la humedad, la suciedad y la tristeza, habían decidido hacer su madriguera, ahí estaba acurrucado el viejo Carlos Díaz, rumiando la vergüenza de su vida.
- Estimado amigo- dijo estirándome sus manos poderosas curtidas – páseme esa bebida. Usted sabe que apenas entro en un barucho tengo que apagar la sed de los recuerdos alcohólicos.
Carlos había sido la promesa de una generación mayor a la mía en Carabineros. Él era una especie de Burt Lancaster de Hualañé: fornido, excelente atleta y además se sentía atraído por la poesía, lo que lo hacía una figura única en esa fauna de machos brutos. Pasó varios años cumpliendo a ese cartel de prodigio, hasta que un mal amor lo llevó derechito a las fauces hambrientas de la bebida. El vicio, las deudas y la mala vida, lo hicieron perder puntos frente a los oficiales y, lo peor, lo fueron metiendo de a poco en el bajo mundo. Duró varios años vestidos de verde, en comisarías lejanas, tomando pa´callado, fondiado por sus antiguos amigos y otrora admiradores. Pero al final, no hubo santo que lo salvara, tenía los brazos metidos hasta los codos en la mierda, las coimas y las arregladas de bigote, explotaron y dejaron hasta hombre, ya viejo, en la vergüenza. Ahí dejó el trago y se dedicó a vivir en la soledad. Eso sí, seguía teniendo los mejores contactos, era de los pocos que tenía un pie en cada mundo: el pie bueno, en Carabineros, y el pie basureado, en el lado del hampa y en las penitenciarías.
- Jorge- dijo dejando el vaso seco de un trago y prendiendo un cigarro- me siento un poco inútil. He recorrido todos los prostíbulos y baruchos como este en Talca y, lamentablemente, nadie sabe demasiado del asesinato. La única información disponible es sobre una aventura amorosa que habría tenido la occisa con un fotógrafo. Este dato me la dio un garzón, según él, Claudia Silva, se veía desde hace varios meses con este sujeto. Ahora viene lo peor: No sólo no tenemos como comprobar estos datos, ni siquiera tenemos el nombre. Lo único que se puede rescatar, es esta descripción- sacó con estudiada lentitud una libretita, fue hoja a hoja leyendo el contenido, acercándose y alejándose para enfocar, hasta que sonrió- el amante de la difunta debe tener cerca de treinta y cinco años, es de contextura delgada, alto, de cabello castaño y ojos claros. Viste, según los antecedentes, con chaqueta de cuero negra y, generalmente, utiliza colores oscuros. Eso es todo, amigo mío.
- Sinceramente, hasta ahora es lo único que tengo. Esto y la sensación de mierda de tener que ir al funeral de esta chiquilla mañana. Carlos, ¿cuánto te debo?
- Como dicen los vendedores de droga: “la primera vez es gratis”- dijo levantando su fornida figura- por esta vez, pensémoslo como un favor. Pero, y escucha lo que digo, te va a quedar gustando esto. La posibilidad de hacer el bien, es el sueño de la gente como nosotros, una última opción para redimirnos; estás viviendo la primera noche de lo que, de ahora en adelante, serán nuevas pesadillas.
Y se fue. Lo seguí con la mirada, rumiando las palabras que me tiró.
A eso de las 8 de la tarde, medio tembeleque, me fui a mi casa y me acosté sin comer, ante la mirada inquisidora de mi vieja.
Al sonar el despertador tuve dos duras luchas. La primera, férrea, fue lograr meterme dentro del terno inactivo durante años. La segunda, aún peor, fue convencer a Julia, mi mujer, de que no podía acompañarme; sus argumentos no dejaban de ser convincentes, ya que ella también había conocido a Don Manuel y le profesaba un cariño similar a aquella familia. Pero, bueno, levanté un poco la voz y aclaré que, esta vez, yo iba exclusivamente a trabajar. Con el rumor de sus súplicas, que derivaron en lágrimas, aún en lastre, arranqué a toda carrera.
Mi idea era aparecer antes de la hora al funeral, para poder tener una buena visión de los presentes, pero sobre todo para no tener que saludar a tanto fantoche. El cementerio era de esos modernos: amplios y cuidados jardines cubrían lomas que ondeaban hasta donde llegaba la vista; los muertos estaban cómodamente acostados en este siniestro club de golf. El entorno invitaba más a tomarse un trago, de esos demasiado azucarados, de colores topleros y con sombreritos, que a comprar flores medias podridas para decorar las lápidas. De a poco los deudores fueron rodeando el nicho abierto y vacío, como una gran boca desdentada. El frio de la noche anterior, había dado paso a un agradable día, con ese sol tibio de invierno. Varias caras conocidas circulaban, incluso me vi obligado a regalar un par de abrazos y a comprometerme a invitar a algunos asados, para “ponernos al día”, con personajes profundamente olvidables. Un poco después de las once, casi puntual, apareció Jorge Garcés, del brazo de su madre. Él vestía, como corresponde, sobriamente elegante. Ella, de negro, lloraba por ambos.
El funeral fue como debía ser: mucha gente compungida, la mayoría obligando las lágrimas, para demostrar compasión o cercanía con la pobre muchacha. Dentro de este triste espectáculo, me llamó la atención un tipo que miraba fijo, tristísimo, desde lejos; como si estuviera espiando esta fiesta con invitación privada. Disimuladamente, mientras todos se abrazaban y prendían angustiados cigarros, decidí acercármele. Si alguno de los presentes era el supuesto amante de la muerta, éste debía ser; debía tener algo más de treinta años, usaba pantalones de vestir de color negro, camisa blanca, botas puntiagudas, una chaqueta de cuero negra y, según vi, era el único sin corbata. Lloraba tranquilamente y sin aspavientos. Sin vergüenza pero triste.
-¿Usted es pariente de la Claudita? Susurré, haciéndome el simpático, mientras le ofrecía un cigarro que negó con la cabeza.
- No. Dijo desviándome la mirada, invitándome a retirarme.
- Mire joven, yo soy muy buen amigo de la familia de la difunta y, por lo que veo, usted es de los pocos que de verdad siente esta pérdida. Estoy investigando las circunstancias de su muerte, así que si sabe algo espero que deje esa postura de artista de cine y hable. Le recité mientras con la mano derecha le apretaba sutilmente el antebrazo hasta verlo hacer una mueca de dolor. Le deposité un papel con mis datos en el bolsillo de la chaqueta y me di la vuelta, escuché el cañonazo de las doce y me fui.
La angustia producida por el entierro creció exponencialmente al enfrentarme a la avalancha de preguntas de mi mujer. ¿Si estaba fulanita? ¿Si Jorgito se veía bien? Etc., etc. Obviamente, como en estos casos, mis monosílabos sólo exasperaban a la entrevistadora, quien no quería perderse de detalle del enlutado desfile de moda. Me salvó la campana del almuerzo. Mientras nos disponíamos a pasar a la mesa, cazuela de pollo de campo y la única copa permitida de la sangre de Cristo, sonó el timbre. Mi mujer me miró extrañada, desde hace muchos años que no recibimos visitas inesperadas y los cobradores, aquí en provincia, respetan el almuerzo y la siesta.
Es para ti, dijo la Julita, seguida del joven del cementerio.
Tomé la de tinto y las dos copas que estaban en la mesa, raudamente, antes de que mi mujer dijera ni pio y le indiqué al el camino a mi oficina al invitado. Vestía tal como lo había visto en el cementerio. Su cara delgada, tan pálida como el papel, sus ojos claruchentos y el pelo lacio, con poco lavado, acrecentaban su figura lánguida; deprimente.
Ya acomodados, copas llenas y el vinilo de Agustín Lara, esperé, pacientemente, a que él hablara.
-La Claudia y yo fuimos amantes por casi un año- susurró mientras sacaba una cajetilla de Lucky rojo de su chamarra y lo encendía con un zippo dorado- ella no era el amor de mi vida ni yo el de ella. Fue algo que simplemente pasó. Yo estaba trabajando en un matrimonio, soy fotógrafo, y ella estaba sola, el imbécil de su marido andaba fuera del país o algo así. No es que yo me crea Marlon Brando pero es algo normal comerse a una casada infeliz algo borracha, pero esta vez nos pasó algo extraño y nos seguimos viendo. Nos juntábamos un par de veces al mes, tirábamos como salvajes y ella me contaba lo desgraciada que era. Esto, hasta hace un par de semanas, cuando su marido le descubrió un mensaje en el celular. – Suspiró y se atragantó entre el tabaco y el vino. Él le dijo que nunca lo iba a abandonar- continúo- que prefería asesinarla. Me llamó y me dijo que las cosas no estaban demasiado bien, pero que ya estaba decidida a dejarlo. Me dijo, además, que tomara esa llamada como la despedida, que quería partir todo desde cero.
El tipo sentado frente a mí, que ahora fumaba impasiblemente, mirando el horizonte, me estaba cayendo realmente mal. Su calma, su parada de galán barato, su tristeza sincera, pero, sobre todo, por la posibilidad de que estuviese diciendo la verdad. En estos días, había pensado en varias opciones para tan terrible crimen, excepto en la posibilidad de que Jorge estuviera involucrado.
-¿Me imagino que tienes pruebas para acusar al marido de Claudia? Dije, clavándole fijamente la vista, hablándole con un tono golpeado.
- No creo que usted sea una eminencia como detective.- sonrió burlonamente- si las tuviera, ¿cree que estaría aquí perdiendo el tiempo escuchando esta música de mierda, tomando este vino litreado y conversando con usted?
- Mira pendejito- le respondí antes que prosiguiera- en mi casa se escucha mi música y se toma a mi gusto. Y si te las sabes todas, ¿qué puta mierda haces en aquí? Dije parándome.
-Quédese sentado tatita, no me gustaría tener que pegarle en su propia casa. Quizás su mujer se muera de un infarto si lo ve todo machucado.
Antes de que terminara de hablar pasé por arriba del escritorio y lo golpeé con la botella de vino y, pese a que no se quebró, la sangre le salía de a litros por la nariz. Él se quedó sentado, como si nada hubiese pasado, como si estuviera pegado a la silla. La mezcla de la sangre y el vino le daban un aspecto aún peor. Me lo quedé mirando, con el corazón acelerado, y prendí un cigarro; sabía que no le había pasado nada demasiado grave, a lo más la nariz rota y un par de dientes menos. Sorpresivamente se paró y se me tiró encime, con los brazos por delante, intentando botarme, pero antes de que llegara le di otra vez con la botella, ahora en la nuca. Y ahí quedó, era de esos que creen que por ser jóvenes son mejores que uno.
Me quedé pensando en cómo sacar este saco de papas, lleno de sangre y alcohol, por la puerta de mi casa sin que mi mujer se diera cuenta. No era la primera vez, ni sería la última, que reduciría a un imbécil, pero en mi casa no lo había hecho nunca. Me quedé dubitativo sobre qué hacer.
La llamé desde mi celular diciéndole que el joven que había llegado era amigo de Jorge y que se iba a quedar a almorzar con nosotros, así que le pedí que fuera a la carnicería de la esquina a comprar unos buenos bistecs para atender al invitado como se lo merecía. Ella, incrédula, me preguntó porque la llamaba por teléfono si estábamos a dos pasos, yo haciéndome el comprensivo, bajé la voz y le dije que el hombre estaba muy triste y que no me parecía correcto que ella lo viera en ese estado. Apenas escuché el ruido de la puerta, me eché al tipo al hombro y salí de mi sucucho con cuidado de no manchar ni el piso ni las paredes con la mezcla de sangre y tinto. Crucé la puerta, mirando a ambos lados, una vecina me vio y movió la cabeza, en señal de desaprobación, tenía serios antecedentes para pensar que era algún amigo borracho.
Lo deposité con cuidado en la parte de atrás de mi camioneta, no quería que me manchara el tapiz. Me fui conejeando por calles poco transitadas y me estacioné a un par de cuadra del terminal, era un lugar asiduo por los borrachos decadentes. Antes de botarlo a la sombra de un árbol, le revisé la billetera, me podría servir en el futuro su nombre. Juan Spencer, elegante, pariente de la princesa Diana, pensé, mientras revisaba si tenía plata, no para robarle, obviamente, sino porque seguramente la iba a necesitar para comprarse una cerveza para cuando despertara.
Volví a mi casa anticipando el enojo de mi mujer por haber dejado partir al amigo de Jorgito. Extrañamente, se portó de los más comprensiva porque había actuado como un caballero al haberlo ido a dejar hasta su casa. Incluso nos tomamos una botella de tinto entre los dos y, como si esto fuera poco, subimos la escalera de la mano e hicimos, tiernamente, el amor. Cuando me desperté ya estaba oscuro, escuché los pasos de mi mujer que, afanosa, traía dos pailas con huevos y un par de tecitos. La vida me sonreía.
Extrañamente, el sol ya entraba con confianza por la ventana cuando me desperté. Mi mujer aún dormía y el celular sonaba impasible a nuestra fugaz alegría. En bolas me levanté a contestar, era Jorge.
- Don Juan, ¿cómo está?- me dijo con esa voz tan saltarina de los jóvenes de hoy- he sabido que ha tenido grandes avances. Me gustaría conversar con usted. ¿Sigue viviendo donde mismo?
- Si, nada se mueve demasiado por acá- respondí, pensando en cómo podría saber mi dirección.- Pásese a eso de una hora más. ¿Te parece?
Recogí los pantalones de abajo de la cama me los puse y, casi sin pensar, abrí la ventana y prendí un cigarro. Mi mujer despertó con el olor a cigarro, extrañamente no dijo nada, intuyendo que algo no andaba bien; nunca había fumado en la pieza. El problema era que pese a la optimista frase de Jorge, no tenía nada nuevo en el caso. Exceptuando, obviamente, el par de botellazos maleteros que le pegué al amante de su mujer, pero ese era un tema que prefería obviar. Claro, siempre estaba la opción de decirle que había conversado con mis viejos amigos policías y que todos coincidían en que había un asalto y que apenas hubiera una mínima pista me avisarían y ahí podríamos pillar a esos bastardos; lo cual no dejaba de ser cierto.
Pero, lamentablemente, Jorge confiaba en mí y hasta ahora no era mucho en lo que le podía ayudar. Decidí ducharme y afrontar con calma mi escasa capacidad para resolver el acertijo.
Trapeé los restos de sangre y mientras se ventilaba mi oficina decidí ir a dar una vuelta y a fumarme un cigarro mientras aparecía el viudo. Las apreciaciones y prejuicios se me confundían: por un lado, la imagen de esa chiquilla acuchillada salvajemente se me repetía insistentemente. La figura de Jorge Garcés, pese a su desagradable actitud, no me calzaba con el perfil de un asesino; un cornudo violento, sin dudas, pero no lo suficiente para asesinar a sangre fría. Era demasiado amariconado, demasiado moderno, para comportarse como un hombre. Ahora, la opción oficial, la del robo, también tenía sus baches. Sin duda en ese tipo de casa deberían de haber cosas de valor, y si es que los asaltantes hubiesen estado bien dateados podrían haber ido directamente a la pieza donde podría haber estado, por ejemplo la caja fuerte. Y, de sorpresa, se encontraron con la mujer y no habrían tenido otra que acuchillarla. Si, si, era una buena opción, pero tenía demasiados verbos en condicional. Además, ¿por qué ensañarse tanto con la rubia? En esas estaba cuando Garcés me aviso que estaba estacionando su BMW descapotable.
Él entró a mi casa, tan galán, abrazó cariñosamente a mi mujer y le entregó un chocolate, de esos caros, con envoltorios dorados. Y mientras me saludaba, me entregó un sobre amarillo, con mi nombre escrito en letras grandes, diciéndome que estaba tirando bajo la puerta de entrada. Mi esposa, advertida de la visita, se vistió con sus mejores pilchas, sacó la loza mejorcita y compró pasteles y empolvados como para un regimiento. Luego lo atosigó con preguntas y recuerdos, mientras le llenaba la taza y le volvía a ofrecer dulcecitos. Luego de casi media hora de preguntas insoportables y de respuestas incómodas de parte de Jorge, lo invité a que fuéramos a mi oficina.
Mientras se acomodaba puse en el toca disco un long play de Mantovani, presentí que era una música menos ofensiva para sus oídos de gustos tan afrancesados. Le encendí el cigarro que le colgaba de la boca, prendí uno para mí y me senté a escucharlo.
- Don Juan, quería preguntarle, ¿quién era esa persona con la que estaba conversando ayer, al final del funeral?- Preguntó calmado pero directo.
- ¿Quién?. Había tantos viejos amigos y conocidos. Le respondí sin demasiada convicción, tratando de tirar la pelota hacia fuera del estadio.
- No se me haga el huevón. Usted sabe perfectamente de quien hablo- Gritó poniéndose colorado- Yo lo contraté para que resolviera quién asesinó a mi mujer, no para que me relatara las aventuras sexuales de esa puta. No, ni siquiera lo contraté para eso; yo le pedí que como hizo hace 40 años, matara salvajemente a esos putos canallas. Y, ¿qué hace usted?, viejo mal agradecido, tiene la valentía de sacarme en cara que mi mujer, que ahora está muerta, me cagaba con un fotógrafo muerto de hambre. Viejo de mierda, mi papá debería haber dejado que usted se pudriese en la cárcel por andar defendiendo comunistas.
- Jorge, cálmese- dije reprimiendo mi deseo de saltar al cuello a este pendejo- vaya al baño, que está en la entrada, mójese la cara y conversamos con más calma.
Nervioso y consciente de que no tenía cómo arreglar esta situación, abrí el sobre que Jorge que me había pasado, esperanzado de que fuese el resumen de la policía y, con mucha fortuna, tuviera alguna información completamente nueva, que me dejase mejor parado frente al hijo único de mi jefe. Pero lo que vi fue exactamente lo contrario.
Jorge apareció otra vez en plenitud, calmado, controlando la situación. Se sentó, puso una pierna sobre el escritorio y comenzó a hojear distraído las fotos que venían en el sobre y que yo había dejado ahí con querer.
- Jorge – le dije mientras apuntaba su mano izquierda- qué pasó con ese reloj tan bonito que tenías la otra noche en tu casa. Se lo pregunté porque su muñeca ahora estaba vacía y en el listado de cosas desaparecidas aparecía justamente un reloj de oro.
- No piense demasiado, sólo se me olvidó ponérmelo. Además, y para tu información, o para tu envidia, tengo más de un Rolex y, sí, esa noche robaron uno de ellos. Aclaró, pasándose la mando por el pelo, con un gesto tan practicado frente al espejo.
-Sí, pero me queda una sola duda – dije, haciéndome el confundido- y quizás pueda ser el punto de partida para resolver el crimen de tu esposa. ¿Por qué me dijiste que no habías tocado a Claudia? Si cuando llegué tenías los zapatos con sangre. En las fotos de carabineros- recité muy despacio, apuntando la foto- tus zapatos vuelven a estar limpios.
La pregunta pareció estremecerlo. Si hace algunos minutos, frente a la posibilidad de que yo me acercase al tema de la traición sexual, reaccionó con una furia inesperada, ahora quedó frío, duro. Me arrebató de las manos la foto y con el zippo la encendió con calma. Admirando la llama, consciente de la inutilidad de ese acto. Botó las cenizas en el cenicero y tiernamente me sonrío.
- Sabía que sería bueno contratarte.- dijo llevándose los dedos a la boca, como si fuera a chiflar- Tú me advertiste lo de la sangre en los zapatos y ahora acabas de atar otro cabo, el del reloj. Ahora, aunque comentes ambos datos frente a la justicia será imposible que me descubran e, incluso, bastante difícil que reabran el caso. Dudo que intenten drenar todo el río Claro en busca de un chuchillo, un reloj de oro y otras mierdecillas sin demasiado valor.
Dejó pasar unos minutos, eternos e incómodos. Siempre pensé- siguió- que mi papá te contrató para algo como esto. Él sabía que tu inteligencia no era demasiada, pero la suplías con fidelidad. Además, siempre sería útil tu vulgar inclinación a la violencia. – se detuvo.- te agradezco profundamente la paliza a ese puto fotógrafo.
Terminó de hablar, manteniendo esa sonrisa ganadora, metió la mano al bolsillo interior de su chaqueta de terciopelo y me tiró un fajo de billetes.
- ¿Cuánto hay? – pregunté, avergonzado, enrabiado, con ganas de pararme y sacar a patadas a este pendejo.
- ¿Ve cómo cambian las cosas? – Dijo sonriendo- hasta hace un par de días no hubiera aceptado mi plata por nada del mundo. Hoy, y viendo su mirada, no sólo la aceptará sino que le gustaría matarme a palos, como hizo ayer.
- ¿Quizás qué pensaría su padre? Pregunté en voz baja, mientras con la mano le indicaba la salida.
Él, tan galán, abrazó a mi mujer y la besó en ambas mejillas. Yo me acerqué al mueble donde ella guarda los detergentes, saqué la botella de pisco y me fui a encerrar a mi oficina.
Esta, iba a ser la primera noche, en décadas, que ni el pisco sería suficiente.
Por Carlos Enríquez