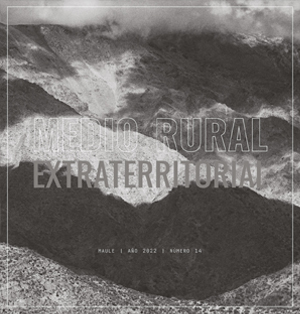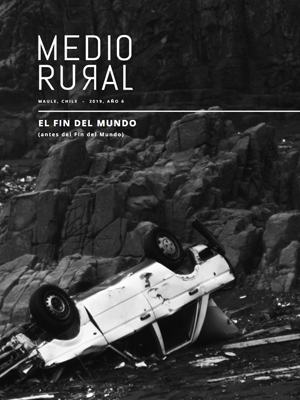Por Cristián Rau.
 Luego de recorrer casi todos los continentes, estudiar diversas materias y haber estado en la cima de la arquitectura nacional, Claudio Ferrari decidió olvidar ese mundo y radicarse en un pueblito que apenas sobrevivió el terremoto. A continuación un interesante perfil, sobre un hombre que le dio, o que se vio obligado, a darle la espalda al éxito.
Luego de recorrer casi todos los continentes, estudiar diversas materias y haber estado en la cima de la arquitectura nacional, Claudio Ferrari decidió olvidar ese mundo y radicarse en un pueblito que apenas sobrevivió el terremoto. A continuación un interesante perfil, sobre un hombre que le dio, o que se vio obligado, a darle la espalda al éxito.
Almorzaba solo en un pequeño restaurant en Vichuquén, pintoresca localidad de la costa de la VII Región -que recibe su nombre del mapudungún y que significa Lugar apartado- famosa por su arquitectura colonial a la que se llega pasando por la estatua de Pablo de Rokha y atravesando hectáreas y hectáreas de pinos, como si estuvieras entrando a Twin Peaks. El menú era ensalada surtida, cazuela de pava con chuchoca y una Kem chica. Mis compañeros, en el mal iluminado salón, eran un tipo de unos cuarenta años de terno gris y corbata oscura, seguramente empleado fiscal, y una señora vestida recatadamente y acompasada con aros de perla.
El sorbeteo de la cazuela era sólo medio tapado por el ronroneo uniforme de las noticias del canal nacional. Este ruido monótono fue interrumpido por una conversa entre la señora de los aros elegantes y la dueña del local.
- ¿Recibió la comunicación negativa? Preguntó la señora, quien ya se había desenmascarado como profe.
-No, el Pedrito no me ha traído nada. Respondió la propietaria mientras retiraba la alcuza.
- Está conversando mucho en clases.
- A ver, espérese. Pedro, ¿qué pasó con la comunicación que te mandaron? Gritó la madre.
- Está debajo de la cama. Se escuchó el bramido desde el otro lado del muro, descubriendo que el restaurante era el frontis de la vivienda.
Mientras seguía la conversación sobre la educación del Pedrito, quien según supe se dedicaba sólo a darle a la Play, entró un chiflón de viento al abrirse la puerta del lugar. Apareció un hombre acompañado de un perro, un quilterrier para ser más exactos. El sujeto, de unos sesenta y algo, vestía completo de café: cafés los zapatos, café los pantalones de vestir, café con líneas horizontales negras el chaleco y café con incrustaciones amarillas la especie de kipá hippie. Además del can, el hombre de pronunciada nariz y pobladas cejas, traía bajo el brazo un libro grandote, no de autoayuda, sino que de esos serios de portada ajada, y El Mercurio.
El hombre salió al patio, donde había un par de mesas hechas de troncos pensadas seguramente para que los hombrones fumaran y bebieran cervezas en las tardes. Además existía una construcción, probablemente destrozada por el terremoto que tan salvajemente azotó esta zona, que debió haber sido una especie de pollo para asados. Ahí fue amarrado el perro: flaco, chico y que puede haber tenido algún antepasado pastor alemán, además, y como pasaría en la serie lyncheana, debería compartir el cautiverio con un gran bóxer albino que solitario yacía amarrado ahí, desde quién sabe cuándo.
Después del café, decidí salir a fumar y ahí fue donde me crucé con el hombre del libro. Él entraba a almorzar. Ya afuera no pude concentrarme en Spillane, el tipo de café llenó el ambiente con su conversación; atacaba de preguntas a la profe y al burócrata, quienes respondían, más que todo, con silencios. El tipo contó que conocía al Presidente y, además, hizo un ajustado y espabilado análisis de la paupérrima popularidad de éste. El almuerzo dentro seguía así: él hablaba y los otros mudos, otorgaban.
Más tarde, fue a buscar a su perro, aún con el libro y el diario incólumes.
- Calígula.
Ahí no me pude resistir.
- Ese sí que es nombre para perro. Le dije, tirando el anzuelo.
El hombre se me sentó al lado y prosiguió el monólogo en mi mesa.
La primera curiosidad resuelta: el libraco era Encina. Mi nuevo amigo estaba interesado en releer todo lo relativo a la Guerra del Pacífico, ojalá la visión chilena, boliviana y peruana, e incluso, agregó, que existían también textos argentinos sobre el tema. Después nos pasamos a Italia: Roma, Florencia, la Sapienza, La Liguria, e, incluso, un posible parentesco entre ambos.
Y ahí, entre cuentos mutuos, aparece el nombre que me hace prender la ampolleta: Ferrari.
Hacía mucho tiempo y diversas personas me habían contado que en Vichuquén vivía un arquitecto de gran currículum; profe eterno de la Católica y que se caracterizaba por sus vestimentas elegantosas, ideas extravagantes y sus grandes anillos.
II
Dos semanas después. Mismo pueblo.
Ferrari decidió cambiar el restaurante. El elegido estaba ubicado casi a la salida de Vichuquén, camino al lago homónimo. Cuando llegué, él ya estaba acomodado en una de las cuatro mesas plásticas ubicadas en una plataforma de madera levantada en pilotes sobre la calle, como una terraza sobre el mar de cemento. Mi contertulio ya había terminado de almorzar; quedaban restos de ensalada, pan, pebre y un par de servilletas arrugadas sobre la mesa.
Otro restaurante, mismo menú. Ensalada, cazuela de pava con chuchoca, una copita de tinto (El Aromo) y un café. Todo por $2.500. Es importante aclarar, que pese a lo repetido de la carta, ésta cazuela era infinitamente superior: el caldo enjundioso y un gran tuto de pavita -que, obligado, compartí con Caliguala, amarrado a mi lado.
Claudio Ferrari, al parecer, venía vestido para la entrevista. Elegantemente vestido: pantalones y chalequín de cotelé color barquillo, todo a juego; una chaqueta del mismo material en un tono un poco más claro; bufanda y sombrero combinados; camisa blanca; corbata y un anillo de plata en anular siniestro.
Al verlo sentado así, tan seguro y a sus anchas, me acordé del capitano Fausto, protagonista de Perfume de mujer (la italiana, con Gassman, y no la versión melosa de Al Pacino). Las
diferencias son lógicas: Gassman, en ese momento, no tendría más de 50 años, era ciego y un verdadero hijo de la grandísima. Ferrari tiene más edad, ve bien y es un tipo agradable, de conversa fácil e interesante. Las cosas que me hacen unir al tipo sentado frente a mí, en un pequeño restaurant con el sol en la espalda, y el personaje interpretado por Vittorio, deben ser la parsimonia al vestir, la seguridad en sí mismo, la labia incesante y cultísima, el amor por el licor, las damas y, tal vez, la cara de bachicha. Asunto que Ferrari reafirma: “por parte de padre soy 100% italiano; además, de la nobleza”.
Claudio Aurelio Ferrari Pena es Arquitecto de la Universidad Católica; Doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Università Gregoriana en Roma; dos veces decano de Arquitectura y profesor de variadas materias desde los veinte y tres años en su alma máter; habla italiano, inglés y francés -los dos últimos, “idiomas básicos para una persona educada en mi época” asegura- y, con relativa soltura, griego y latín; estuvo un año en el Seminario con los jesuitas; ha hecho, según él, clases en doce universidades (hoy se alterna entre la Utal y la PUC); ha vivido en ocho países y un etcétera que ocuparía largas páginas de currículum. Hoy, y por decisión propia, está radicado en el pueblito de Vichuquén, acompañado simplemente por Calígula.
Pese a que, sin duda, durante gran parte de la vida de Claudio Ferrari la Arquitectura ha sido centro importante de su existencia, no fue hasta el último tiempo, desde el tembloroso 27 de febrero, donde se ha encontrado con que esta disciplina pasó a ser una materia de debate común, de discurso general, de portadas de diarios y de comentarios de los chismosos. Ferrari, es reiterativo con el tema de la prudencia en la vida, por esto, nos pide que al hablar de Arquitectura, partamos por el principio, para no tener confusiones: “la Arquitectura, simplemente, es todos los espacios usados por el hombre, casi todo es arquitectura: las plazas, los muelles, los caminos, etc.”
Como gran parte de la región del Maule y sobre todo en la zona costera, el pueblo de Vichuquén fue terriblemente atacado por el gran terremoto del 2010. Incluso hoy, al pasearse por el centro, los escombros son los cadáveres del desastre: terrenos baldíos en el pequeño corazón urbano; casas coloniales deshabitadas y con los vidrios tapiados; hogares apuntalados con soportes hechos de madera , donde sus dueños viven rezando porque sus casas no cedan y, aún, se respira esa tristeza indefinible de la pérdida, de la debacle económica, de la muerte y, también hay algo más, una sensación subjetiva de haber perdido algo intangible, una especie de tristeza por el terruño tan terriblemente violado por el movimiento incansable de la tierra.
Ferrari explica que pese a la gran fuerza del terremoto y sus consecuencias catastróficas, la arquitectura de Vichuquén no sólo se vio menos dañada que otros sectores tradicionales, sino que además se actuó rápidamente y de manera racional, “porque, por ejemplo, a Curepto lo echaron abajo completo y con máquinas”. Además explica que en esta zona existe una porción importante de viviendas que tienen daños recuperables, sobre todo pensando en que el gran y, tal vez único, futuro que tiene el pueblo es por el lado del turismo patrimonial. En este sentido, ha habido un gran debate sobre el futuro de la arquitectura colonial y, principalmente, sobre la factibilidad ética y constructiva de seguir utilizando el adobe -en Vichuquén, incluso, la minera Barrick trajo a obreros peruanos expertos en este material para que dictasen cursos a los habitantes del pueblo con el fin de incentivar la reconstrucción en adobe- pero, para Claudio Ferrari, el debate sobre el adobe no es el realmente lo más importante, ya que la primera tarea es mantener las características de las edificaciones y de las construcciones; el adobe como discusión debería pasar a segundo plano. “Yo, por ejemplo, he construido casas que son de albañilería reforzada, que no sufrieron nada con el terremoto, y son absolutamente chilenas”.
Pese a que Ferrari es un gran defensor del patrimonio arquitectónico nacional, es reiterativo y claro al decir que no se justifica mantener algo simplemente por la larga data de su construcción. Para él, es necesario considerar también la calidad y el valor de las obras: “tú no puedes pretender que sigamos con un Palacio Real si ya no está lo Monarquía”, remata entre risas. Chile, continúa, es un país que posee una gran diversidad tanto paisajística como de climas, por lo que es muy interesante la diferencias arquitectónicas que se dan en el país, “por lo que una casa en Puerto Montt no puede ser diseñada ni pensada igual para San Pedro de Atacama”. El problema, dice, es que en “Chile más que con criterios urbanísticos o de patrimonio, se ha actuado pensando en lo económico; lo mejor de Chile se ha echado abajo”.
- “Hay que hablar con algún traguito”, reclama mi compañero, pidiendo en voz alta, después de haber fumado un par de pipas y cebado unos mates demasiado dulces.
Después de un cuarto de hora sin recibir respuesta alguna, Ferrari se levanta impaciente. Unos minutos después aparece la señorita, bandeja en mano, y dos vasitos de licor amarillo.
- ¿Whisky? Pregunta el arquitecto
- Si
- ¿De qué marca?
- No sé, llego hoy.
- Y hielito, ¿no tiene?
- No, porque se cortó la luz en todo el pueblo. Están arreglando los postes.
-No vamos a poder tomar on the rock´s. Me dice con una sonrisa perversa similar a la de Fausto.
III
La razón principal por la que el pueblo de Vichuquén fue declarado zona típica es por las características de sus viviendas: construidas como un conjunto de casas de fachadas continuas, unidas entre ellas y que varían sus niveles respetando la geografía del terreno; “alternan alturas y líneas de edificación, pero la continuidad de la fachada no se rompe; el corredor exterior se prolonga a lo largo de la calle transformándose en vereda, regulando además el paso de lo público a lo privado, revelando una forma de habitar propia de la ruralidad donde los límites entre lo público y lo privado son más permeables y difusos que en la ciudad”1.
Si las casas de Vichuquén son especiales, la de Ferrari es la más. Al final del pueblo, donde se acaba el pavimento y la calle, realmente, va a morir al estero de Uraco, aparece una casa de dos pisos, color mostaza, con un gran corredor que reemplaza a la vereda. En el segundo piso, una amplia terraza, decorada con finos pilares de madera, variados maceteros y hasta una campana, rodea toda la construcción. Esta casa fue construida en 1830 y unas décadas después fue comparada por don Melitón Álvarez de la Fuente, gobernador de la zona. Por este motivo, en la residencia, alojaron grandes personalidades como los Presidentes José Manuel Balmaceda, Arturo Alessandri y Jorge Alessandri quien, según Ferrari, bajo estos techos preparó su examen de grado.
Llama la atención que desde barrosa calle no se ve ninguna puerta. Pero, un poco más allá aparecen entre las hiedras dos gruesos pilares de piedra, con sendos ángeles rechonchos en la parte superior y, entre ellos, una reja labrada de metal, con tres anuncios: el primero, un clarísimo PERRO BRAVO; el segundo, en letras negras sobre fondo blanco, 417 Comercio, la dirección y, para terminar, un gran sol dorado, con una figura de un pájaro y tres herraduras, con un escrito a sus pies: Justum et Tenacem. “Justo y Tenaz”, aclara Claudio Ferrari, complicado peleando con el manojo de llaves para abrir la pesada reja, “es el lema de mi familia”, remata sin esconder su orgullo.
Cuando desaparece el eco del chirreo metálico, parece que uno se transporta inmediatamente a otros tiempos. Un amplio jardín con el suelo tapizado de hojas otoñales de naranjos, mandarinos y, sobre todo, laureles: “él árbol consagrado a Apolo, el dios del Arte”, informa el dueño de casa, mientras va nombrando uno a uno los nombres científicos de los vegetales. En el centro una gran torre bautismal comprada en un remate hace años, corona el patio que un poco más allá desciende hacia una especie de anfiteatro, donde Ferrari asegura que se han realizado varias obras inspiradas en los griegos.
Hace cuarenta años, en 1972, Claudio Ferrari decidió invertir en esta casa, pero sólo hace diez años que el arquitecto fijó residencia en la última casa del pueblo. “Decidí venirme, en primer lugar, porque reduzco mis gastos. Y por otras cosas, por ejemplo, porque puedo salir a caballo tres veces a la semana, no gasto en locomoción colectiva, me ofrecieron una cátedra en la UTAL, tengo trabajos particulares en la zona y cuando quiero puedo viajar a Santiago”.
Luego de amarrar al Calígula en un ganchito clavado en la base del corredor, abre la pesada puerta y entramos a la histórica casa de Claudio Aurelio Ferrari. La mezcla de la falta de luz, producida por el corte general, y el exceso de muebles y de objetos amontonados, dan la sensación de estar en la bodega de un viejo museo o en una pensión cerrada hace largas décadas, donde el polvo ya está iniciando su reinado. En el primer piso, en el living, envejecen muebles y más muebles, algunos tapados con trapos de género- “estos son del departamento de Santiago que vendí hace poco”, explica Ferrari mientras nos describe, apuntándolos con el dedo, los otros dormitorios de la primera planta y me indica que suba. La escalera, sin barandas, nos lleva a la parte de la vivienda que Ferrari utiliza. Al llegar al segundo piso, la luz que entra por los ventanales del fondo, permiten tener una mejor visión y darse cuenta de la cantidad de cosas que obsesionan al arquitecto: sombreros hacen cola en el borde la escalera; una serie de botas de montar reposan en fila india en el baño; chaquetas y chaquetones cuelgan como mortajas de la barra de la ducha; finos bastones parecen bailar un vals apretado en un cántaro de metal; los libros apilados entre las dos camas y diarios, cientos de Mercurios, arrumbadas en un aparente azar.
Atravesamos la pieza entre las camas, una a medio hacer y la otra virgen, para sentarnos en una galería que, como un faro, vigila el patio cubierto de ese tornasol tan particular de las hojas otoñales. El dueño de casa abre los postigos de una de las grandes ventanas de madera, amontona los diarios y acomoda un par de sillas. “Siéntate,” me ordena, mientras desaparece raudo. Cinco minutos después vuelve haciendo espacio entre las pipas, fósforos y los cachureos varios que pueblan la mesa y apoya dos vasitos. “Éste es el famoso Ferrari”, remata divertido mientras vierte un denso licor, producido por el mismo. Un brebaje mágico, de almendras, de altísimo octanaje, que este humilde servidor bebe con fruición.
Con el licor en las manos enciende una de sus pipas y fuma con calma, con la vista perdida en el horizonte. “Es curioso, pero en la vida hay que saber aprovechar las circunstancias. Hay momentos en que los más sabios es hacer un retiro”. Los motivos para su éxodo maulino fueron principalmente dos: por un lado el económico y por otro la sensación de libertad. De éste lugar, explica, “me atrae la tranquilidad, además, yo soy hombre de a caballo y aquí puedo salir cuando quiera; lo que no sólo es un buen ejercicio sino que también me hace bien al alma. Y porque puedo leer mucho, en este momento, sólo a Encina”.
Ferrari calla y se queda pensativo, con la vista fija fuera de la ventana; su celular vibra y suena varias veces, encogido en una cartuchera amarrada al cinturón -él parece hipnotizado, ni si quiera le presta atención al ruido- con voz cancina y con la pipa humeándole la boca, declama en voz alta: “En la vida hay que saber estar en silencio y solo”. Tal vez, esa la justificación romántica que Claudio Aurelio Ferrari, este personaje extraño, carismático y seductor, le gusta repetirse a sí mismo, y a los demás, a la hora de enfrentar el motivo por el que decidió olvidar el arte de la construcción y radicarse en el lugar más apartado.