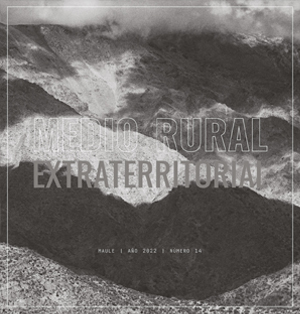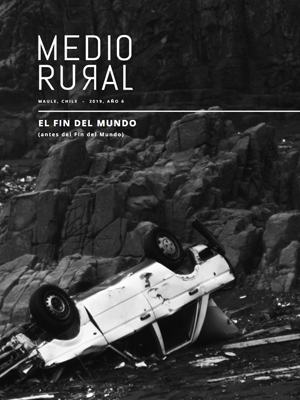Por Óscar Barrientos
Cuando yo estudiaba en la universidad nos hicieron leer La Epopeya de Gilgamesh, la narración escrita más antigua de la historia, redactada en lengua acadia y escritura cuneiforme. En dicho relato se cuenta la historia de un rey déspota y vanidoso que gobernó Babilonia. La diosa Aruru envía a un ser nacido del barro que responde al nombre de Enkidu para combatir al rey sumerio. No obstante, traban amistad e inician una larga seguidilla de peripecias, siendo la más importante el encuentro bélico con el ogro Humbaba en el Bosque de los Cedros. Según la interpretación psicoanalítica (y esto lo recuerdo muy bien porque lo respondí como un papagayo en el examen final) Gilgamesh es el héroe civilizado y Enkidu el hombre primitivo, pero ambos son un mismo ser porque subyace en ellos una historia de amor y pertenencia, ya que en la búsqueda de la inmortalidad, el espíritu de Enkidu narra al monarca victorioso su estancia en el reino de ultratumba. Héroe y ayudante participan de la misma proyección.
Siempre que recuerdo esa historia no pienso en sagas mesopotámicas ni en Freud, si no en Bon Jovi. No me refiero a Jon Bon Jovi, el rockero norteamericano nacido en New Jersey el año 1962. Hablo más bien de su proyección que -según el abordaje psicoanalítico- sería también él mismo. En realidad se llamaba Bernardo Triviño Utrobicic, pero todos le decíamos Bon Jovi y eso le gustaba. Así que a contar del minuto uno lo llamaremos simplemente Bon Jovi.
Ambos debíamos haber tenido entre once y doce años cuando nos conocimos en el helado Punta Arenas ochentero. Fue en una fiesta de cumpleaños de un compañero de curso. Tiempos de pubertad y lampiñez donde todavía las madres te enviaban a esas instancias con un regalo y algo más arreglado de lo corriente. Punta Arenas también distaba mucho de ser New Jersey, aunque no conozca New Jersey. Era una ciudad provinciana y helada que asocio más bien a un pueblo de Europa del Este, aunque tampoco he estado nunca en Europa del Este. Fue el propio festejado quien me presentó a Bon Jovi.
 Me topé entonces con un joven de facciones afiladas, ojos pardos y labios delgados que calzaba un polerón muy jetón con el número 89. Tenía una expresión amable y parecía observar la fiesta con cierto asombro, un asombro muy ligado a la niñez. Al principio hablamos de las naves de La Guerra de las Galaxias, después jugamos cachipún apostando unas láminas de un álbum de superhéroes y finalmente salimos a la calle para dedicarnos al tombo. Cuando empezó a caer la noche invernal magallánica y las luces bajaron, nos pusimos a bailar en el living con las pocas chicas que habían, aplicando esa distancia de cuando uno no sabe nada de nada. Apenas el casete dio paso al tema You Give Love a Bad Name, Bon Jovi me miró fijamente con una seriedad abismante.
Me topé entonces con un joven de facciones afiladas, ojos pardos y labios delgados que calzaba un polerón muy jetón con el número 89. Tenía una expresión amable y parecía observar la fiesta con cierto asombro, un asombro muy ligado a la niñez. Al principio hablamos de las naves de La Guerra de las Galaxias, después jugamos cachipún apostando unas láminas de un álbum de superhéroes y finalmente salimos a la calle para dedicarnos al tombo. Cuando empezó a caer la noche invernal magallánica y las luces bajaron, nos pusimos a bailar en el living con las pocas chicas que habían, aplicando esa distancia de cuando uno no sabe nada de nada. Apenas el casete dio paso al tema You Give Love a Bad Name, Bon Jovi me miró fijamente con una seriedad abismante.
— Ahora empieza la fiesta - dijo.
Como si estuviera poseído por el espíritu del mismísimo oxigenado de New Jersey tomó un desodorante a manera de micrófono e ingresó en medio de la pista cantando a todo pulmón. Todos quedamos pasmados por esa salida de un histrionismo delirante y estoy seguro que si el próximo tema no hubiese sido de Guns N’ Roses nos zampamos un concierto completo. Apenas terminó la canción volvió a ser Bernardo Triviño, pero ya nada era igual en la fiesta, había entrado Bon Jovi y se lo había llevado todo.
Lo encontré en un rincón muy sudoroso bebiendo una gaseosa como un boxeador hidratándose después de un round exitoso.
— La cagaste, huevón – le dije-cantai igual a Bon Jovi.
— Por eso me dicen Bon Jovi- me respondió no pudiendo ocultar su orgullo.
Jamás olvidaré ese rostro altivo y los ojos fijos en un vacío más interior que exterior. Pensé cuántas veces había visto los videos de su ídolo y ensayado frente al espejo cada uno de sus gestos. Ahora que lo pienso era Enkidu imitando a Gilgamesh.
Pasaron varios años hasta el próximo encuentro. Ocurrió en un Festival escolar al que asistí como público. Era un evento musical donde concursaban todos los colegios de Punta Arenas con canciones y coreografías. La enorme cancha del gimnasio y sus graderías se repletaban de jóvenes con el jeans rajado en la rodilla como Modern Talking y las muchachas usaban unas mechas erectas imitando el peinado de Ana María Gazmuri en Bellas y Audaces. Se iniciaban los malditos noventa, las bebidas free, los matinales, el chino Ríos, Aylwin, Frei, Lagos, Pinochet en Londres. Toda esa tormenta de complacencia y estiércol, la gran cantata a la hojarasca.
Yo iba a ese festival con las puras ganas de ver chicas lindas, ya que era un adolescente retraído y como dice el poeta cuando todavía no era antipoeta “no había dado mi primer beso ni derramado mi primera lágrima”. Era un solemne encubierto al que más bien le atraían las canciones de la Nueva Trova Cubana y las peñas, minuciosamente extemporáneo y algo patético. Si Punta Arenas no era New Jersey tampoco era La Habana, aunque tampoco haya ido nunca La Habana. Es decir, iniciaba mi larga y sostenida vocación por la derrota.
Cuando terminó la coreografía de las chicas de María Auxiliadora, el presentador (seguramente un profesor de música al que no le pagaban horas extras por organizar el megaevento) presentó con frenesí a Bernardo Triviño, el Bon Jovi magallánico.
En medio del humo del escenario, con un jeans nevado, una polera musculosa, un abrigo que le llegaba hasta los tobillos y un pañuelo en la cabeza con estampado de la bandera de Estados Unidos ingresó nuestro héroe con su banda. Se debe haber despachado unas cuatro canciones al hilo y esta vez la apropiación del personaje me pareció más cabal, dotada de un empoderamiento aún mayor. El público lo ovacionó discretamente y él agregó dos temas a su actuación, aunque nadie se los pidió. Era el propio Jon Bon Jovi que había tomado prestado el cuerpo de alguien en la ciudad más austral del mundo.
Este Bon Jovi local no le tenía miedo al ridículo y eso sin duda era un punto a su favor. También resultaba innegable que el nivel de producción era exponencialmente más elaborado para ese festival provinciano de escolares desafinados.
Volví a casa bastante tarde y mientras enfilaba rumbo por Diagonal Don Bosco, decidí pasar al servicentro para comerme un completo. Ahí me topé a boca de jarro con el mismísimo Bon Jovi bebiendo una limón soda con su guitarrista. Le di la mano. Lo felicité por su participación en el festival. Me miró extrañado como si me viera por primera vez y ahí tuve que recordarle ese cumpleaños en que nos conocimos, hace ya tiempo. Pareció acordarse.
Me habló de que a fin de año terminaría cuarto medio y como se trataba de un tiempo de decisiones, había resuelto que lo suyo era la música y su facilidad por el idioma inglés.
— Eso también se lo debo a Bon Jovi- me dijo sin trepidar.
— ¿La música?
—No, corrigió, la facilidad para aprender inglés. Al menos el inglés que me interesa.
— ¿Cuál inglés te interesa?
— El americano, claro está. No me interesa el inglés británico- concluyó como si se tratara de una obviedad— El inglés de Paul McCartney es como el hoyo.
De ahí comenzó a hablar con su amigo de modernos equipos de amplificación y marcas de guitarra, de una pedalera que había mandado a pedir a Miami. Hablaban como entendidos y probablemente lo eran. Quedé excluido de la conversación.
— ¿A él lo conoces?- me preguntó de improviso indicando al guitarrista.
— Sí, fuimos compañeros de curso en la Escuela Yugoslava durante la básica- aclaré amablemente- Javier Lobos.
— Buena memoria, brother- dijo Bon Jovi- pero a él no le molestaría que lo llamaras Richie Sambora.
Mi ex compañero de curso esbozó un rictus dejando entrever sus dientes ya nicotinosos.
— ¿Es verdad?- le pregunté a Javier Lobos.
— Por supuesto- contestó Richie Sambora.
Ambos se despidieron cortésmente y emprendieron retirada en esa noche fría. Mientras terminaba mi completo los observé alejarse lentamente por la avenida con sus instrumentos a la espalda. Esa imagen me quedó grabada a fuego en la memoria. Tanto Bon Jovi como Richie Sambora concordaban conmigo en cierto desprecio a la circunstancia vital del presente, pero ellos- a diferencia mía- sabían que el futuro estaría signado por el sueño gringo de la gloria.
Huelga decir que durante una respetable cantidad de años no tuve noticias de Bon Jovi ni menos de Richie Sambora. Yo me fui de Punta Arenas durante un tiempo largo por razones de estudio. Luego volví y me radiqué en la ciudad natal. Me casé. Me separé. No tuvimos hijos. Ahora vivo con dos gatos en un departamento de Avenida España. No gano tan mal sueldo, pero me aburro.
Una noche especialmente aguardentosa en que salía de un chinchel de calle Errázuriz muy ebrio, paré al primer taxi que se detuvo antes mis ademanes descoordinados más propios de un náufrago que de un peatón. Apenas me instalé en el asiento del copiloto, el chofer me reconoció por mi nombre. Quedé por instantes desconcertado y acerqué mi rostro a su cara iluminado por la débil linterna del celular. La sorpresa fue elocuente.
— ¡Bon Jovi!- exclamé.
— Sí, soy yo- confirmó sonriendo.
Confieso que se me llegó a despertar la borrachera. En el trayecto a mi casa nos pusimos al día. Tenía el pelo largo y pajoso, teñido de rubio. Se veía mucho más joven que yo, aunque eso no viene a ser un mérito. También les habían caído unos kilos y algunas arrugas en el rostro, pero eso tampoco es reprochable, ya que hasta el Bon Jovi real estaba cuesta abajo a punto de cirugía plástica y liposucción, actuando en series de mala calidad y cantando baladas románticas en un espantoso español de gringo viejo y pasado de vuelta. Esto fue ya adentrado en el año dos mil, y salvo la internet y los celulares, todo seguía más o menos igual.
Le conté que era profesor de lenguaje en un colegio privado. Naturalmente no le narré esa zona de pruebas nucleares que es mi vida sentimental. En cambio, él me comentó que estuvo durante algunos años en Estados Unidos desempeñándose en variados oficios que iban desde lavaplatos hasta entrenador de hockey. Que había visitado la casa natal de Bon Jovi en New Jersey, como quien concreta una peregrinación casi religiosa.
Por problemas de papeles de residencia y económicos había retornado a Chile. Estaba casado desde los diecinueve años, incluso antes de hacer el gran viaje. Tenía un hija de dieciocho, pero finalmente se había divorciado de su esposa.
— ¿Este taxi es tuyo?- pregunté.
— Sí- salió al paso- A decir verdad tengo una pequeña flota de taxis. Hoy estoy reemplazando al chofer porque lo operaron de apendicitis. Tengo un equipo de hockey y hago lo que más me gusta, hacer imitaciones de Bon Jovi.
Una vez que se detuvo el vehículo a la entrada del edificio, me mostró una especie de carnet color lila con una foto suya a todo color. Me explicó luego:
— Este es la identificación del Bon Jovi International que me visa como imitador oficial. Si te fijas bien, tiene la firma del propio Jon.
Los espejos de autoproducción de la realidad son muy complejos, crean esperpentos, marionetas deformes, pensé mientras veía a Bon Jovi arreglar el taxímetro.
— ¿Y Richie Sambora?- le pregunté.
— Seguimos tocando juntos.
Antes de encender el motor nuevamente me regaló una entrada para ir a ver su show al casino Dreams, con derecho a un trago. Intercambiamos celulares, nos despedimos con un abrazo.
En ese instante, mientras reposaba en mi cama, recordé nuevamente el libro con el cual inicié esta semblanza, haciendo hincapié en que la progresión narrativa plantea las doce tabletas, siendo el recorrido mítico por los doce signos del zodíaco. De hecho, Gilgamesh representa al sol y Enkidu a la luna. De esta forma, Bon Jovi proyectaba sobre la efigie del rockero de New Jersey todo un universo incorruptible, libre de las tristezas de lo trivial, como alguien que contempla una colosal fuente de luz conduciendo su taxi por una ciudad invernal y gris.
Decidí asistir a su show.
Sentado en una mesa del casino, absolutamente solo, contemplé largamente su concierto. Me di cuenta que nuestro héroe, a la par de envejecer junto a su modelo, había desarrollado la síntesis perfecta de su proxémica y tonalidad. Incluso agregó un tipo que lo filmaba de cerca. Bon Jovi se aproximaba a la cámara, entregándole el primer plano perfecto, gesticulando en inglés y encarnando al rockero como una reproducción mecánica. En todo caso, optó por un repertorio más melódico. Llegué a fantasear qué pasaría si el Bon Jovi original, aburrido de su rutina, se le ocurriera venir a vacacionar a un lugar tan apartado del mundo como Punta Arenas, luego se le antojara jugar unas fichas en el casino y se encontrara con esto. ¿Qué vería? ¿Su pasado? ¿Su presente? ¿Una caricatura de su obra? ¿Una existencia trunca que de pronto alza su arboladura en medio del mar? Nadie puede saberlo.
Luego del show terminamos bebiendo unas cervezas con Bon Jovi y Richie Sambora, quien continuaba sonriente y silencioso. Un viento invernal llegaba a estremecer los ventanales de la schopería donde se nos ocurrió rematar la noche.
Bon Jovi habló con entusiasmo de que había mandado a pedir la samboreña, la guitarra del grupo hecha a medida, compuesta de tres mástiles, un mástil para mandolina, otro con doce cuerdas y el tercero con seis cuerdas. Y siguieron hablando de canciones, de baterías y bajos, todas conversaciones donde yo tenía bastante poco que aportar. Pude notar en sus explicaciones, siempre apasionadas, que su tentativa no era suplantar al rockero norteamericano sino contribuir al ensanchamiento de su imaginario, rodeando al arquetipo con los emblemas de una inmortalidad que se multiplicaba por los lugares más apartados de la tierra.
Desde aquella oportunidad se me hizo una costumbre asistir a sus conciertos, aunque para ser sinceros nunca me ha gustado particularmente la música de Bon Jovi. Solo que la promesa de la sublimación y la tentación de clonar el sueño del otro, me empezó a parecer un prodigio en mi vida aburrida de profesor, en mis horas infinitas de soledad y en las largas colas en el supermercado para comprarle comida a mis gatos. También se me hizo habitual rematar después de la función en una schopería con Bon Jovi y ocasionalmente con Richie.
En esas conversaciones me fui ilustrando del riguroso acopio que albergaba en torno al ídolo de toda su vida, supe que su nombre real era John Francis Boingiovi Jr., que tenía un equipo de fútbol propio llamado Philadelphia Soul, que se había casado en secreto con su novia de secundaria Dorothea Hurley, que su madre Carol había sido conejita playboy y muchas, muchas cosas más, siempre relatadas con fascinación y didáctica.
En una oportunidad me dijo con frenesí, mientras la vivacidad cubría de llamas sus ojos:
 — Mi idea es que haya clubes Bon Jovi en todo el mundo y comenzaremos con Chile, ya me he comunicado con un Bon Jovi de Talca, otro de Ancud y uno de Coronel. Más al norte nos ha ido mal. La idea es hacer encuentros de Bon Jovis y te aseguro, brother, que en menos de un año yo presidiré el Bon Jovi Club de este país y luego iremos por el Bon Jovi internacional.
— Mi idea es que haya clubes Bon Jovi en todo el mundo y comenzaremos con Chile, ya me he comunicado con un Bon Jovi de Talca, otro de Ancud y uno de Coronel. Más al norte nos ha ido mal. La idea es hacer encuentros de Bon Jovis y te aseguro, brother, que en menos de un año yo presidiré el Bon Jovi Club de este país y luego iremos por el Bon Jovi internacional.
Su frenesí luego tomó un matiz corporativista e incluso sindical, ya que entre sus intenciones también estaba defender el pago adecuado de imposiciones y el derecho a vacaciones de los imitadores de Bon Jovi. Al margen de eso, sentí que al igual que Gilgamesh el héroe se negaba a morir, buscando en sus acciones más inmediatas todos los fragmentos de inmortalidad que estuvieran a su alcance.
— ¿Cuál es el videoclip de Bon Jovi que más te gusta?- le pregunté a boca de jarro.
Me dijo, sin dudarlo, que era la canción Blaze of glory. Dicho videoclip era parte de la banda sonora de una película que había sido famosa en los noventa y que se llamaba Jóvenes pistoleros. Las palabras de Bon Jovi fueron pronunciadas con tal énfasis y aderezo que todavía las conservo en la memoria como un tesoro:
— Bon Jovi, en esa canción conversa con Dios y le pide que le otorgue morir en la gloria, conservar el signo de Caín antes de que todo sea consumido por el olvido, él mismo se define como una pistola de seis tiros, como una vela al viento. En el videoclip, Jon canta al pie de un acantilado, desafiando la altura y el peligro. Es la historia de un joven pistolero que ha decidido llevar la misión que se le encomendó en vida hasta las últimas consecuencias.
Observó el ventanal y luego citó un trozo de la canción:
— Shot down in a blaze of glory/ take me now but know the truth.
Pero otro episodio más sazonaría esta seguidilla de acontecimientos acerca de este hombre que era Narciso y Némesis del célebre rockero norteamericano. En una oportunidad ingresé a la garita de un taxi resguardándome de la intensa nevazón. Pedí un móvil a la radiocontroladora, una muchacha blanca de bucles intensamente rubios, muy joven, aunque de semblante algo triste. Se llamaba Sonia. Me advirtió que sus taxis estaban colapsados con los pedidos y que la demora sería al menos de cuarenta minutos. Era sábado y yo no tenía prisa.
Hablamos de todo como si fuésemos viejos amigos. Fluyó una curiosa confianza, casi paternal, de mí hacia ella. Apareció el tema de la vida privada como quien saca un conejo de un sombrero, y no pude evitar hablar de mi ex mujer. Se destapó un foso séptico en mi rostro.
— Como la odio- concluí rabioso- Me gustaría volver a casarme con esa mujer, para divorciarme dos veces de ella.
— Yo me casé el año pasado- me confesó ella apretando los dientes- y lo único que quiero es divorciarme.
— ¿Ya no estás enamorada?- pregunté distraídamente.
— Creo que quizás nunca lo estuve. Cedí ante la influencia de mi padre. El quiere que la estampa de su ídolo quede hasta en su familia. Todo por culpa de ese Bon Jovi, gringo conchesumadre.
Me puse de pie como un resorte. No pude evitar la pregunta:
— ¿Quién es tu marido?
— Richie Sambora.
— ¿Javier Lobos?
— ¿Lo conoces?
Asentí con la cabeza.
— ¿Tu padre es Bernardo Triviño Utrobicic?
— Sí- contestó Sonia- Bon Jovi.
La joven, algo desencajada, me pidió explicaciones porque le alarmó que yo supiera tantos detalles de su vida personal. Tuve que salir al paso para aclararle que yo no era un sicópata ni un depravado. Simplemente me limité a contarle en forma muy anodina mis encuentros pasados con su padre y su marido. Eso último no dejó de llamarme la atención ya que la diferencia entre ellos era de fácil veinte años, dado que Richie Sambora tiene mi edad.
De pronto llegó el taxi y me quedé con la imagen de la muchacha agobiada despachando móviles, molesta y atada a los designios de un ídolo que quizás jamás conocería, condenada a perpetuar su estirpe en la ciudad más meridional del planeta. Ahí me di cuenta que Gilgamesh no sólo se proyectaba en Enkidu sino que también buscaba nuevos ayudantes, así en la estructura del héroe mítico también radicaba una curiosa genealogía de eslabones y redes donde la influencia de su acción era como los círculos concéntricos que genera un guijarro al caer en la fuente.
Pero el asunto quizás tiene hasta aristas atávicas.
Quienes vivimos en las ciudades aisladas del globo somos presa del capricho de dioses delirantes y casi siempre paganos. Nuestros sueños son la ambrosía que nunca sacia sus apetitos. Así lo palpé en esos días rutinarios, sólo interrumpidos por los conciertos de este amigo. Cierta tarde no datada ordené el departamento y encontré unas cajas viejas. En una de ellas hallé mi libreta de comunicaciones del colegio, un casete de Silvio, un texto escolar de biología de tercero medio, una revista TV Grama que incluía un poster de Bon Jovi y la gastada edición de La Epopeya de Gilgamesh que leí en la universidad.
Releí algunos pasajes, especialmente cuando el rey pierde a su doble y recurre a un sabio cuyo epíteto se traduce en sumerio “El de los Días Remotos”. –A esos no condenaron los dioses aquí- razoné.
Aquel viernes pasé a beberme unas copas al Colonial. Es un bar muy kitsch donde te puedes encontrar afiches de todo lo pop y movimentista a que alguien pueda apelar, desde Lennon hasta el Che, desde Chaplin hasta Ghandi, pero lo más bizarro fue hallar a Bon Jovi en la barra visiblemente intemperante, demacrado y ojeroso, destruido.
— ¿Qué te pasó?- le pregunté sin vacilar.
— Este es el fin- sentenció.
Le pedí al barman dos gin tonic.
Con voz resquebrajada me contó que Televisión Nacional de Chile había generado un concurso denominado “Igual a…” y lo extendió a regiones. Un jurado mediático evaluaba a los participantes. En Punta Arenas se presentaron al casting dobles de Ricardo Arjona, de Beto Cuevas, de Ricky Martin e incluso apareció un señor jubilado que imitaba a Luis Dimas. Bernardo se presentó como el doble de Bon Jovi no sólo apelando a su dilatada trayectoria al respecto sino también recurriendo a su cédula de imitador oficial. Eso no convenció mucho a los evaluadores.
— Apareció un pendejo de veintitrés años… con más desplante escénico, que no sólo persuadió con su actuación al jurado que era mejor Bon Jovi que yo, sino que también me quitó el trabajo en el casino Dreams- terminó su relato.
Los círculos concéntricos se cerraban y el último disparo de optimismo se perdía en el socavón de lo innombrable. Al fin, Bon Jovi y yo éramos iguales, ambos divagábamos en torno a lo irremediable, los dos en la barra de un bar junto a otros ídolos muertos coordinando la altura de la caída de todos ellos.
— Me han quitado a Bon Jovi- declaró con la voz quebrada Bernardo Triviño Utrobicic.
El estremecimiento, eso fue lo que se activó en el centro de mi pecho. No podía permitir que el rey sumerio y su ayudante no aspiraran al cáliz de la inmortalidad, a derrotar al ogro de Humbaba, no podía concebir ahora el devenir como un sol amarillento y desteñido. Pedí otra corrida y declaré, tras ponerme de pie, con una elocuencia que yo mismo ignoraba:
— Escucha bien, Bon Jovi, eres un joven pistolero que merece la gloria. No te la puede arrebatar nadie. Este fin de semana iremos a Torres del Paine y grabaremos ahí tu propia versión de Blaze of glory, demostraremos cómo asciende un héroe hasta las cumbres nevadas.
Una sonrisa del porte de los dos océanos que confluyen en el estrecho de Magallanes se dibujó en el rostro de Bon Jovi. Algo me hizo creer que se dio cuenta, que supo que debíamos convocar nuevamente a los dioses del mundo antiguo.
A los dos días un taxi surcaba la carretera rumbo a Última Esperanza cargado de equipos e instrumentos. Bon Jovi al volante y yo de copiloto. Atrás Sonia y Richie Sambora que ya se habían reconciliado.
Llegamos hasta la base de las Torres del Paine e instalamos un improvisado escenario.
Sonia filmaba todo con una cámara digital.
Una ráfaga de viento helado sopló sobre nosotros cuando los dedos articularon los primeros arpegios y desde lo profundo de los parlantes se escuchó la voz de Bon Jovi cantando: “I wake up in the morning/ and I raise my weary».
En mi interior resonaban como campanas que tañían en la pretérita catedral de los siglos, aquellos versos de Gilgamesh: “¡Contempla su muralla exterior, cuya cornisa es como el cobre! ¡Mira la muralla interior, que nada iguala! ¡Advierte su umbral, que de antiguo viene!”. Y en la guitarra viajaba la redención sorpresiva de la tristeza, ya que la canción subía por los cielos desafiando la proeza del acantilado y en esa pirueta de ondas sonoras se exorcizaban los espíritus del dolor. Destapé una cerveza e hice un brindis en sordina por toda la vorágine que por fin se fundía en una sola sinfonía, en Gilgamesh y Enkidu, en todos los Bon Jovis hundidos en las montañas de la locura. Alcé mi lata por los sueños que fueron a varar a los cementerios del olvido, por los amores que naufragaron irremediablemente, por las enormes ciudades y parajes ignorados, por quienes nunca fueron a New Jersey, La Habana, Europa del Este, por los ídolos que se llevaron nuestras vidas ahora convertidos en poster de schoperías, por los ochenta, los noventa y los dos mil, por las décadas ciegas sin bastones ni alegría, por los datos inútiles, por los días oscuros y las páginas de nuestras biografías que nadie jamás escribiría, por las quimeras y maquetas de lo real elaboradas cuidadosamente en los rincones más tristes y alejados de la tierra.
De mis ojos brotaron las lágrimas que emana de esa gran noche, lloré por los mártires de causas en las que nunca participaron, por el otro, por el arcano que nunca conocimos y que sin saberlo se tragó nuestra última cucharada de esperanza.
Bon Jovi cantaba y en su inglés americano resonaba la voz andrajosa de las edades, todo el dolor de lo incompleto y el viento del fin del mundo, que recorría las quebradas de las torres, traducía sus versos así:“Mirando fijamente una bala/ permíteme hacer mi última posición/ dispararme en una llamarada de gloria/ tómame ahora pero sabe la verdad/ estoy saliendo en una llamarada de gloria./ Señor yo nunca dibujé antes/ Pero lo primero que dibujé fue sangre/ no soy hijo de nadie/ Llámame joven pistolero/Soy un joven pistolero”.