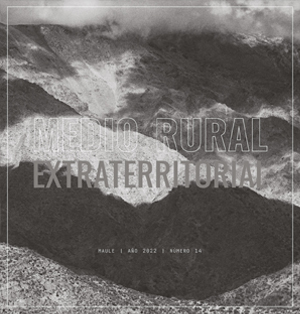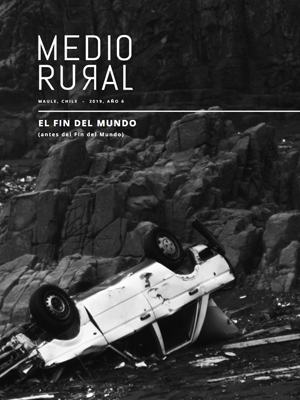por María Rita Consolaro
 Pulsión tenaz e impredecible, fascinante y sigilosa, silenciosa y ensordecedora, la que me murmuró en una tarde de otoño, mientras estaba trabajando en el sótano de la biblioteca de estudios humanistas de Venecia, de un estante bajo, casi en el suelo, diciéndome “léeme”. Era Bataille filósofo, quien me hizo arrodillar para sacar L’Érotisme, a la vez ascendiendo sin fin, condenada a no poder tocar nunca la bóveda celeste. Voz parecida a la de algunos meses antes, más suave, que me empujó a acariciar la cubierta café de un libro en descuento en una librería de Curicó: una recolección de poemas de Claudio Bertoni. La dos esferas se juntaron, de alguna manera desplegándose autónomas en mi raciocinio y, todavía más, se acariciaron en un abismo concreto de desperdicio, búsqueda, pasión inagotable, inclusive desesperación. Cada vez que se nos ofrece ese malestar inquieto del deleite, leyendo en voz alta, observando algún detalle, entregados a un fantaseo nocturno, nos sentimos presionados hacia la nada y, tal vez, nos convencimos de que no todo es catalogable, como los textos ordenados por el sistema de clasificación Dewey que, maquinalmente, devolvemos a su espacio empolvado y mudo.
Pulsión tenaz e impredecible, fascinante y sigilosa, silenciosa y ensordecedora, la que me murmuró en una tarde de otoño, mientras estaba trabajando en el sótano de la biblioteca de estudios humanistas de Venecia, de un estante bajo, casi en el suelo, diciéndome “léeme”. Era Bataille filósofo, quien me hizo arrodillar para sacar L’Érotisme, a la vez ascendiendo sin fin, condenada a no poder tocar nunca la bóveda celeste. Voz parecida a la de algunos meses antes, más suave, que me empujó a acariciar la cubierta café de un libro en descuento en una librería de Curicó: una recolección de poemas de Claudio Bertoni. La dos esferas se juntaron, de alguna manera desplegándose autónomas en mi raciocinio y, todavía más, se acariciaron en un abismo concreto de desperdicio, búsqueda, pasión inagotable, inclusive desesperación. Cada vez que se nos ofrece ese malestar inquieto del deleite, leyendo en voz alta, observando algún detalle, entregados a un fantaseo nocturno, nos sentimos presionados hacia la nada y, tal vez, nos convencimos de que no todo es catalogable, como los textos ordenados por el sistema de clasificación Dewey que, maquinalmente, devolvemos a su espacio empolvado y mudo.
La mudez del destierro del cuerpo (de pronto avivado) choca, sin esperanza de salvación, pidiendo hasta consumirse con la de otro: tal vez con ninguna. La ansiedad entorpece los gestos, multiplicando su brutalidad, y los anula en sílabas frías y despiadadas, alumbradas por la obscenidad de la superficie. El erotismo (por fin, esa palabra mágica y envilecida que nos arriesgamos a pronunciar) es evocado por Georges Bataille como si fuera una lucha incierta, sin vencedores, tan solo con sujetos derrotados, satisfechos y ahuecados, humanos y nebulosos, con las frentes oscurecidas por el acontecimiento recién compartido. Resulta imposible recomponer y ordenar los trazos del desasosiego dichoso de este sentimiento y, sobre todo, resulta inútil: tan vano como la unión erótica, tan vano como el verso inspirado y libre que enjaula al poeta en sus líneas y nunca lo completa, siempre lo lleva al fracaso. ¿Cómo hablar, entonces, de un placer que es sufrimiento pero que, sin embargo, no busca en sí el dolor? ¿Y por qué resucitarlo?
«¿Cómo hablar, entonces, de un placer que es sufrimiento pero que, sin embargo, no busca en sí el dolor? ¿Y por qué resucitarlo?»
Sin pensar en la batalla próxima, apaciguados en nuestro torpor, alcanzamos un libro, lo ojeamos distraídos, bostezamos. Las palabras corren prendidas, se alimentan de nuestra repetición cansada: son manchitas, algunas circulares y limitadas, otras más fluidas: son poemas. En otro día (en otra historia) los hubiésemos alejado con desencanto y amargura, sintiéndonos incluso ofendidos; hoy día, son los mismos versos de Bertoni, que palpitan en su propio instante, en la conexión, por medio de la cual, los revivimos. Son cotidianos pero especiales, tal vez terribles pero reales, profundos en su forma externa que se hace tocar y permanece allí, desparramada sobre lo blanco, abierta, como un ojo; pulsante y húmeda, como una herida; apuntándonos, como un dedo de carne, apuntándose a sí misma y al poeta. En ellos el descubrimiento sincero, cariñoso, trasoñado, de una rutina cristalina y simplemente maravillosa, va junto con la expresión directa, que apuñala la página y nos deja sangrando. Porque allí es justamente la palabra condensada que se desplaza por sí sola, que se sitúa concreta en el espacio, junto con sus apéndices: “la línea sigue conmigo / el punto para conmigo” (Bertoni, “Conmigo”, Ni yo). Y agrede la hoja, la domina. Se evapora.
Bataille, por su parte, nos habla (¿sin embargo, es habla la suya o es música, ruido del agua que se golpea en las piedras?) de un vacío extraño, cercano, siniestro, admirable, que jamás se podrá conocer, pero que sí experimentamos. El de un cuerpo que toca, que tiene hambre de ser tocado y, a la vez, se libra sobre sí mismo, sobre su propia imagen desnuda, descuartizada por la luz de su vuelo. El de un cuerpo, nuevamente, que es increíblemente real y vivo: “Etérea no es / tampoco invisible o humito / cada pecho es un ojo / y el ombligo respira” (Bertoni, “Desnudo”, El cansador intrabajable). (¿Y por qué, entonces, también te esfumas, te escapas de mi posesión?) “es imposible / besar una cadera. // uno la besa / y se transforma / en mariposa” (Bertoni, “El beso”, Jóvenes buenas mozas). El de un destinatario ambiguo, que no soy ni yo, ni eres tú, mientras que la agregación de los dos se desploma bajo el grito de espanto que le sigue. Odiamos a Bataille porque, en la maldición que echa, en la soberanía que demuestra, en el lenguaje atroz que formula, nos excluye de su dulce tortura, hasta llamarnos “seres asexuados”.
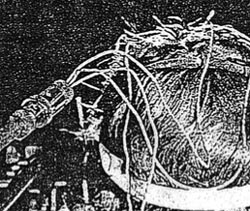 El ser práctico, el ser productivo, el ser social, en consecuencia, no podrá nunca conocer el sufrimiento del erotismo, no podrá complacerse en su oscura majestuosidad: sencillamente, porque no alcanza a probarla. El trabajador que somos (en la oficina, en la casa, en la intimidad) utiliza, con adecuada propiedad, los medios de que dispone para conseguir un objetivo. Triste y desagradable actuación de la efectividad, del proyecto, de la construcción. Absurda condena (que desentendimos) de vernos reflejados en la tentativa de ser, de acostumbrarnos a bendecir esa escalera firme que nos depara la subida humilladora. Lanzarse en la guerra ahogada y vehemente; morder las cadenas que nos atan; tarascar esta misma mano que apreta, teclea y ordena; mirar con éxtasis y susto lo desconocido. Callar. De esta manera nos empuja el filósofo. De este modo el erotismo es el fin del mundo, tal y como lo conocemos y lo vivimos diariamente.
El ser práctico, el ser productivo, el ser social, en consecuencia, no podrá nunca conocer el sufrimiento del erotismo, no podrá complacerse en su oscura majestuosidad: sencillamente, porque no alcanza a probarla. El trabajador que somos (en la oficina, en la casa, en la intimidad) utiliza, con adecuada propiedad, los medios de que dispone para conseguir un objetivo. Triste y desagradable actuación de la efectividad, del proyecto, de la construcción. Absurda condena (que desentendimos) de vernos reflejados en la tentativa de ser, de acostumbrarnos a bendecir esa escalera firme que nos depara la subida humilladora. Lanzarse en la guerra ahogada y vehemente; morder las cadenas que nos atan; tarascar esta misma mano que apreta, teclea y ordena; mirar con éxtasis y susto lo desconocido. Callar. De esta manera nos empuja el filósofo. De este modo el erotismo es el fin del mundo, tal y como lo conocemos y lo vivimos diariamente.
Y el poeta, por su parte, calla sin silencio, dejando que las palabras, que tan solo hace un instante estaban amordazadas por lo imposible, acrecenten su necesidad de imprimirse en un futuro inminente: “Yo al contrario / escucho minuciosamente / tu lamento y / lo sigo garganta adentro” (Bertoni, “Cuando te abrazo”, El cansador intrabajable (II)); “ tu presencia nutre hasta el chillido / sin cesar en mí” (Bertoni, “Vida conyugal”, Jóvenes buenas mozas). Tú eres motor de un movimiento sin moverse, de un mecanismo que explota, despedazando sus partes, quemándonos. Presencia y ausencia que se extienden, incoherentes, intercambiándose, gimiendo en mí y, fatalmente, fuera de mí: “perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle” (Bertoni, “se dice de las putas”, No faltaba más): sigue a este fragmento una entera hoja de extravío. Todavía no alcanzo a decir qué hay de extraordinario en todo esto, qué suplicio prodigioso nos impone lágrimas de miel, estertores fraccionados entre angustia y deseo.
Cuando estás y cuando no estás, yo me instalo en un lugar en el cual los fundamentos se desmoronan a causa de una sola mirada, del aliento que te pertenece: “su aire caliente / su aire con olor y / su aire con gusto” (Bertoni, “y en el supermercado”, the price of love), “sentí su mirada / sobre mi cara. // caliente como la sopa” (Bertoni, “Colación”, Jóvenes buenas mozas). No necesito nada: nada más que esa tibieza recogida, que tampoco me llevará a nada, sino que a la perdición misma, a mi más grande conquista: la de un barranco sin fondo. Todo es dejado atrás en este caer. Todo, excepto mi cuerpo, que me acompaña: inconciliable ardor de los opuestos (los de un ser sin alas quien oscila en el aire), Bataille nos empuja la cara bajo el agua para que pidamos más oscuridad, con todo el miedo venenoso en el corazón que se nos ahoga.
No es depravación. No es pornografía. No es masoquismo. No es revolución sexual. No es aceptación incondicionada del pecado, alabanza de lo prohibido. Aquí está la solución imposible, mientras que me afirmo negándome: yo busco lo que no quisiera (que, sin embargo, quiero, quiero más que todo, más que la nada), y es precisamente ese íntimo y secreto rechazo que me destroza las vísceras, lo que alimenta mis ganas. ¿Qué sentido entregarle, se pregunta Bataille, al placer lineal, claro, debido? No hay obligaciones aquí, excepto el hundimiento y la prohibición hipnótica que lo sustenta, y que nos enflaquece los huesos del juicio y de la conducta.
Caer hasta convertirme en desgaste, hasta consumirme; el regocijo excesivo que se alterna a la derrota cruel: “Relámpagos de felicidad / me hacen tocarte / la punta de los pezones […] Todo está bien / hasta que una mano / quita el tapón del lavaplatos” (Bertoni, “Estropajo”, El cansador intrabajable). Conocemos al poeta/hombre que está reviviendo, en las páginas, el drama de un tormento diario que no se debería apagar nunca. Nunca es un fracasado quien ha visto la noche y quien, en ella, en su inmensidad caótica, en su remolino de espinas, en su embudo negro, ha llorado. Pero siempre pierde quien vuelve del viaje: ahora somos dos, de nuevo, rehabilitándonos en las sábanas; percibiendo, desconcertados, un gran hielo que nos obstruye la mente, tanteando un cuerpo transpirado que ignoramos: recuperación débil y melancólica que tiene el nombre de caricias. Lo apostamos todo. Para quedar vacíos.
Hasta hace poco: otra apuesta, generada por un estremecimiento cobarde: desertar en el instante del encuentro. ¿Por qué queremos gritar frente a la persona que, por primera vez, nos ofrece el espectáculo de su desnudez más honesta? ¿Por qué, al cerrar los ojos, percibimos ese vello, ese sudor, esos olores, esas sustancias innobles, y callamos mordiéndonos los labios, escarbando en nuestra angustia para que desaparezcan? Los árboles crecen arriba, abajo marchitan. La copa y las raíces. Flor extraña, que volteamos entre los dedos, hermosa y resplandeciente: de inmediato muerta, o peor todavía: una masa de gusanos hambrientos que la excava y que nos inunda las manos temblorosas. Bataille corre este otro velo, o sea, descubre la existencia de una naturaleza opuesta a las leyes a través de las cuales la entendemos habitualmente, es decir, totalmente, irremediablemente horrible: gangrena y polen, reproducción y enfermedad, frutos dulces que explotan precipitando en un remolino de insectos, en la avidez de la destrucción. Abundancia engañadora que promueve el fin en su propia brevedad: «la cantidad de pelo / el grueso de la boca / la hinchazón de la boca / el tamaño de la boca / la lasitud / la entrega» (Bertoni, “la cantidad de pelo”, No faltaba más).
No te puedo hospedar en mi persona, puesto que eres todo lo que me recuerda ese ciclo abyecto. Eres el horror: “decía / que le gustaba / usar rouge / porque era / como pasarse / una pichula de perro / por la boca” (Bertoni, “Una polola que yo tuve”, Dicho sea de paso). Pero me miro y no somos tan distintos, tan separados: “a veces miro mi / semen como a un / extraño” (Bertoni, “XII”, Ni yo). Figuras desgastadas de un furor anterior a la humanidad, de la nieve que pelea en el mar, del hueso descarnado, de la tierra húmeda y negra. Me registro y me veo tal como soy adentro; quizás guardo en mí el mismo paisaje de tu inquietud y de tu repugnancia. Ahora, en calidad de ser humano y de todo lo que esto conlleva, soy “una cloaca de bofes jugosos” (Bertoni, “Debo irme”, Jóvenes buenas mozas). Una integridad desprovista de fronteras y referencias (excepto las de nuestro propio asco) nos aniquila.
 Sin embargo, se nos impone beber de ese vaso abrasador el líquido cáustico, capaz de hacernos olvidar nuestra humanidad: para ser, sin saberlo, todavía más humanos. En el olvido de sí, junto con la búsqueda fanática del goce, regresamos al barro y, cumpliendo la forma soberana, pisando la finitud de los eslabones relucientes de antes, somos en el instante erótico, en el objeto erótico (Bataille: objeto que borra los límites del objeto): “tomé tus pantalones / los lamí entre las piernas / tanto que los empapé” (Bertoni, “cuando se fueron”, No faltaba más); “mientras / ordenaba la / pieza encontré / tu calzón // me / lo llevé / a las narices / como cocaína” (Bertoni, “mientras ordenaba”, the price of love). Es así que pedir más equivale a perder más: gran regla democrática del deseo que excluye de sí la explotación del otro. A pesar de esto, si destruimos a la otra persona, porque solo de esa manera seremos uno y, a la misma vez, nos destruimos para ser uno junto con él o ella: “voy a tener que matarte / matarte de verdad […] me voy a comer tu pelo / como a tallarines muy finitos […] voy a convertirte en esperma / voy a convertirte en una vela” (Bertoni, “De verdad”, Dicho sea de paso): aniquilación, inclusión, metamorfosis.
Sin embargo, se nos impone beber de ese vaso abrasador el líquido cáustico, capaz de hacernos olvidar nuestra humanidad: para ser, sin saberlo, todavía más humanos. En el olvido de sí, junto con la búsqueda fanática del goce, regresamos al barro y, cumpliendo la forma soberana, pisando la finitud de los eslabones relucientes de antes, somos en el instante erótico, en el objeto erótico (Bataille: objeto que borra los límites del objeto): “tomé tus pantalones / los lamí entre las piernas / tanto que los empapé” (Bertoni, “cuando se fueron”, No faltaba más); “mientras / ordenaba la / pieza encontré / tu calzón // me / lo llevé / a las narices / como cocaína” (Bertoni, “mientras ordenaba”, the price of love). Es así que pedir más equivale a perder más: gran regla democrática del deseo que excluye de sí la explotación del otro. A pesar de esto, si destruimos a la otra persona, porque solo de esa manera seremos uno y, a la misma vez, nos destruimos para ser uno junto con él o ella: “voy a tener que matarte / matarte de verdad […] me voy a comer tu pelo / como a tallarines muy finitos […] voy a convertirte en esperma / voy a convertirte en una vela” (Bertoni, “De verdad”, Dicho sea de paso): aniquilación, inclusión, metamorfosis.
Eres hermoso, después de todo, increíblemente doble, misterio, carne patente y débilmente expuesta a la gente y al mundo que va rozando. Milagro y maldición, sol: con su inmensidad de universo apagado. Eclipse adentro mío, por medio de tus dos astros fijos y desunidos que son los ojos. Pies que examinan el suelo para adherirle y que, sin embargo, se desmayan en el contacto, puesto que la tierra es tu recuerdo y mi presencia en ella es tu ausencia. Estos sentimientos me parecen más y más imprecisos, favorezco una posible explicación porque, finalmente, me turban: me produces una intranquilidad insólita. De dónde brota dicha sensación nos lo cuenta Bataille, como si fuera una leyenda lejana y olvidada, cuando escribe sobre la tribu del trabajo, determinada por la religión de la utilidad y la mecanicidad de la construcción y del desarrollo, y sobre sus empujes subversivos. De dicho modo, el filósofo nos revela que la religión queda en la extremidad opuesta, vale decir, en la sangre.
A la ley, a la normalidad, se enfrentan la violencia del sacrificio, la violencia del deseo, la violencia de la transgresión y, también, la del rechazo (imperfecto) del mundo erótico. Si yo no lo negara, si este esfuerzo estúpido no se derrumbara bajo su propio intento, entonces este sentir no sería tan inmenso: ya no sería ese imán de tiniebla, ese desierto desolado donde la sed del otro me descompone. El deseo no puede ser ordinario, no puede ser aceptado y lógico, no puede ser social, puesto que, de ser así, lo estaría deshaciendo, desvirtuando, matando. Por esto, también, la escritura que nace de ello, sufre: el ensayo para darle una estructura se retuerce en contra de su creador, hace aparecer esas líneas, impresas bajo mis ojos, como un lamento que se sigue escuchando: “¿piensas que hablo / por mi herida? // ¡¿y por dónde / quieres que hable?!” (Bertoni, “¿piensas que hablo por mi herida?”, the price of love); “y todos están limpiecitos / y lo único que sale sucio todavía y rojo / es un quejido / de la comisura de mi labio / como un reguero de sangre” (Bertoni, “despierto y escribo”, the price of love).
El sacrificio que nos recuerda Bataille, por su parte, implica otra sangre: la que, en un segundo, es capaz de desvelar la dimensión del infinito, la visión total del cuchillo en la piel, de la garganta partida, de la muerte de la víctima que se une con la vida del espectador. Sangre que, hoy en día, se traspone en la profanación erótica: la depravación momentánea de la otra persona, las palabras que, indecentemente, la alumbran. Yo quiero destruir su mundo para que sea mío. En la batalla infame, hasta el más profundo ataque puede ser empleado: “es / una masturbación / ausente // sin culpa / sin religión / sin sexo casi // es / una guerra / contra ti” (Bertoni, “Más y más turbación”, the price of love). Y también, por supuesto, hay que defenderse. Porque la otra persona pone fin a mi mundo. El universo que me he creado, construido, torpemente, en lo años y en las experiencias, desvanece a causa de esa silueta amenazadora, quien pisa todas mis certidumbres y, por esto, es ansiada por mi ser: “yo no entiendo / como se puede ser tan esclavo / de una mujer” (Bertoni, «yo no entiendo», the price of love); “no importa que las mire toque o penetre / vivo arrodillado” (Bertoni, “K.O.”, Chilenas). Volvemos a Bataille quien, justamente, expone el goce que se origina en la pérdida y en el peligro, la aparente insensatez de una atracción íntima, aniquiladora, desconsolada.
 No obstante esto, él/ella es la revelación: como en el sacrificio, donde el animal moría en un relámpago de inmensidad, así en la pequeña muerte, en la destrucción erótica, la pareja llora y agradece la experiencia compartida y aislada, la desgarradura de sus conciencias, su fin del mundo. Efectivamente, el eros, según explica el filósofo, tiene que ver con la interioridad pero, todavía más, con las crisis de la misma, con una imagen que se impone. El poeta, entonces, también (y mucho) celebra a la mujer: contorno evanescente, sueño por las noches, existencia que supera lo real, que está dentro de él y, de manera irreparable, afuera: “yo soy el polvo / que pisan tus pies / y beso desde ahí / todos tus pasos” (Bertoni, “Poema para una vietnamita que vino al encuentro de solidaridad con los pueblos de Indochina y presentaba el canto de sus compatriotas llamándolas ´compañeritas´ en la televisión”, El cansador intrabajable). Misterio el cual, en su materialidad, en su percepción física del cuerpo, de la piel que transpira, de los labios húmedos, de los dedos de los pies entrecruzados, de las uñas que penetran los brazos, de la risa de dientes disparejos, de los párpados cerrados, concreta su ambivalencia: “tu / ropa / interior / es mi vida / interior” (Bertoni, “Vida interior”, the price of love), “tu poto / es la presencia / multitudinaria en mí” (Bertoni, “Defino tu poto”, Una carta).
No obstante esto, él/ella es la revelación: como en el sacrificio, donde el animal moría en un relámpago de inmensidad, así en la pequeña muerte, en la destrucción erótica, la pareja llora y agradece la experiencia compartida y aislada, la desgarradura de sus conciencias, su fin del mundo. Efectivamente, el eros, según explica el filósofo, tiene que ver con la interioridad pero, todavía más, con las crisis de la misma, con una imagen que se impone. El poeta, entonces, también (y mucho) celebra a la mujer: contorno evanescente, sueño por las noches, existencia que supera lo real, que está dentro de él y, de manera irreparable, afuera: “yo soy el polvo / que pisan tus pies / y beso desde ahí / todos tus pasos” (Bertoni, “Poema para una vietnamita que vino al encuentro de solidaridad con los pueblos de Indochina y presentaba el canto de sus compatriotas llamándolas ´compañeritas´ en la televisión”, El cansador intrabajable). Misterio el cual, en su materialidad, en su percepción física del cuerpo, de la piel que transpira, de los labios húmedos, de los dedos de los pies entrecruzados, de las uñas que penetran los brazos, de la risa de dientes disparejos, de los párpados cerrados, concreta su ambivalencia: “tu / ropa / interior / es mi vida / interior” (Bertoni, “Vida interior”, the price of love), “tu poto / es la presencia / multitudinaria en mí” (Bertoni, “Defino tu poto”, Una carta).
Es así que el acercamiento de los individuos, su unión humana, sorprenden, dejan aturdidos a sus protagonistas: en Bataille estos son la interiorización de la vergüenza y del asco, son la violencia en contra de la violencia, son la transgresión que toma fatalmente forma, son la abundancia sin sentido, la sobra de energía esparcida en el entorno como un temblor eléctrico e inestable que va impulsando el titilar enloquecido de las ampolletas, son la obscenidad orgánica y transparente y manifiesta, son los seres imperfectos que se contraen en el vano intento de desprenderse de sus cuerpos y, finalmente, son los cuerpos, los cuerpos, los cuerpos, despojados de todo, excepto que de su finitud y de su estupefacción quebrada: “las mujeres están desnudas / pero más desnudo está uno / frente a su desnudez” (Bertoni, “VIII”, Ni yo). Los seres sumergidos en este mundo que, al final, no termina, no cambia.
Y tras estos pasajes filosóficos, humanos, a partir de los cuales se ha perfilado una desazón agradable, una desconexión repentina, una obsesión sutil, la poesía, fiel a todas las contradicciones de los sentimientos eróticos, de los afanes más secretos e indecibles, se desenvuelve como una voz extraña, cegadora, tan precisa como debilitada por la magnitud de sus temas. Lo formalmente simple de la escritura de Bertoni no es nada más que una piedra tirada al mar: en efecto, es más bien su lanzamiento, la trayectoria quemadora de una interrogación abierta, de la penetración de unos estímulos que no pueden ser solamente sexuales. De repente, esos versos nítidos se enturbian por un desarrollo que incluso se pone febril, síntoma exacto de un conocimiento nunca acabado: “¿Debo partir de aquí? / De donde no es fácil definir la sensación de ausencia / y vértigo, simultáneas, volviendo a ti. / ¡Es un pene lanzado al suelo y sin fondo!” (Bertoni, “Sábado 28/2/87”, Una carta).