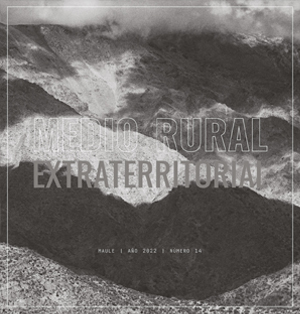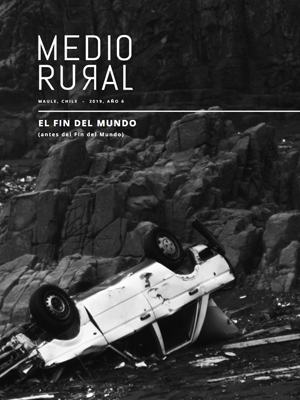por Pedro Gandolfo
En principio la idea fue escribir una crónica personal de mi lugar ―una modesta justificación acerca de por qué he permanecido tan insensatamente arraigado a él durante sesenta años―, pero el duende de la escritura parece entretenerse en desviar a los caminantes cuyo punto de destino es demasiado nítido.
Las palabras son sus balizas imprecisas y escurridizas: camino, canal, cerros, culebra, coloso, cocina, Culenar, compadre, Conti, Colin, van resonando en este valle, con su minúscula aldea, ubicado a unos kilómetros al sur poniente de la ciudad de Talca, y me guían y desparraman por él y hacia fuera de él.
Por si se anima, aunque en tiempos del gps quizás las siguientes recomendaciones sean superfluas, de cualquier modo, viniendo desde aquella ciudad ―el centro urbano al cual mi lugar está referido— es común tomar la hoy avenida Ignacio Carrera Pinto, antes avenida Carlos Schorr por deferencia al fundador de la antigua fábrica de papeles y cartones Schorr y Concha ubicada antaño en su vereda poniente. Esa avenida, de cerca de un kilómetro y medio de largo, surge al sur poniente de la ciudad a partir del punto donde la avenida Dos Sur finaliza al tropezar con el célebre estero Piduco.
En mi niñez hace unos cuarenta y cinco años para los escasos propietarios de automóviles de esos tiempos (los ricos) y siempre que la ruta no estuviese cortada por temporales u otro impedimento todo el trayecto se recorría en poco más de media hora.
En el diseño original de Talca (1742), la ciudad terminaba hacia el poniente justo en ese punto —la calle Dos Sur en su intersección con el referido estero— y desde allí se iniciaba un camino en medio del campo hacia el sur, parte del Camino Real —un nombre pomposo para señalar poco más que una huella de carretas―, una de las rutas empleadas por los viajeros que después de pasar por Talca continuaban hacia las ciudades del sur y se aprontaban a cruzar por uno de sus pasos principales ―no había puentes―, el correntoso río Maule. El perfil de ese viejo camino en la antigua cartografía es el que sigue exactamente la populosa avenida de hoy y ello explica por qué, al contrario de la norma urbana general de diseño de la ciudad, esta avenida en su tramo inicial y final mantiene un recorrido sinuoso y curvilíneo, ya que a medida que la población de Talca fue creciendo y desbordando su planta original se fueron trazando calles y edificando construcciones a su alrededor, siempre con el esquema de manzanas en damero, pero sin alterar el di- seño de ese camino. En una ciudad de planta geométrica estricta como Talca —un amigo ironizaba diciendo que podría haberla dise- ñado Wittgenstein— estas irregularidades son siempre indicios de una vía rural preurbana. Hoy el trazo anómalo de esa avenida, a través de la matemática ciudad, subsiste como el único vestigio del camino antiguo rodeado ya densamente por villas habitacionales, estaciones bencineras, universidades, supermercados, bancos, almacenes y centros comerciales de todo tipo. Existe incluso en sus bordes un café Kafka y un bar gótico, llamado conde Lulo.
Al final de la avenida Ignacio Carrera Pinto, para llegar a mi valle, es preciso tomar a mano derecha la antigua ruta a Maule, apenas señalizada, que, como dije, no es más que la continuación de aquel Camino Real hacia el sur. Cuando unos trescientos metros más adelante, pasado el caserío de Culenar, se encuentre con el cruce donde hoy se levanta el mastodóntico colegio Santo Tomás, es preciso desviarse otra vez hacia la derecha. Esa vía lateral —en nomenclatura vial, la K 610— que se adentra hacia el sur poniente en dirección hacia la costa es, en rigor, «el camino a Colín», pueblo al cual se arriba después de unos ocho kilómetros de marcha. Esa vía fue de tierra hasta mediados de los años sesenta, pavimentado parcialmente durante el gobierno de Frei padre —curiosamente solo el lado izquierdo de la calzada— y el resto asfaltado hace muy poco.
En mi niñez, hace unos cuarenta y cinco años, para los escasos propietarios de automóviles de esos tiempos (los ricos), y siempre que la ruta no estuviese cortada por tempo- rales u otro impedimento, todo el trayecto se recorría en poco más de media hora.
Hoy ha disminuido la distancia (al revés del tiempo de recorrido) entre Talca y Colín, ya que, siguiendo el destino de todas las ciuda- des de provincia, Talca ―San Agustín de Talca― se derramó pródigamente en las últimas décadas devorando con celeridad kilómetros cuadrados de tierra agrícola, convirtiéndolos en población, cúmulos de casas idénticas con sus reducidos antejardines, pasajes y el rutinario tramado de calles en damero. La ciudad de Talca hacia el sur–poniente, dirección en que el valle no le opone el obstáculo de ningún río o cerro, creció desde el barrio de La Florida, La Florida talquina ―el límite inconmovible campo-ciudad durante toda mi infancia y juventud―, hasta más allá del caserío del Culenar, ya en vías de desaparecer por completo, aproximándose al de Talca Chico, superponiéndose a la comuna de Maule, haciendo sucumbir bajo el cemento los fundos de los Ide, los Reyan, los O’Ryan, parcelas más pequeñas, árboles, chacras, caserones y ranchos de adobe; el recuerdo de las personas que los habitaron, padecieron y murieron en ellos y las historias que podrían contar y ya nadie contara. Talca ya está al lado nuestro.
Colín, Colinas, compadre, campesinos, chacras. Apenas puede mi retina reconstituir el paisaje que hace no más de cinco años se perfilaba en el lugar donde hoy se instaló el vasto estacionamiento encementado y las moles del Homecenter y el Tottus o, más al sur, los colegios Montessori, Santo Tomás, San Agustín, el cementerio Parque del Maule, las sucesivas villas de apretadas casas para clase media o viviendas sociales. El grupo poblacional más adelantado de la ciudad hacia el campo —llamado popularmente «las casas amarillas»― es la Villa Carlos González Cruchaga, población de no muy buena fama por ser el sitio en que viven uno que otro narco y pato malo, cuyo nombre recuerda a un obispo católico, un monseñor rangoso que, junto al obispo Camus y el cardenal Silva Henríquez, destacó en la oposición a la dictadura del general Pinochet.
Pero Talca no termina hoy en un punto, no hay una frontera precisa que la separe del campo, no hay muro ni cercado: se deshilacha, meramente se deshace o, más bien, se encuentra permanentemente en marcha, haciéndose ―y deshaciéndose― cada mes, cada día, penetrando en medio de los potreros por una lonja o un rectángulo, desapareciendo y reapareciendo a manchones disparejos. La frontera entre Talca y el campo se asemeja a las orillas de los ríos en este sector, bajos de caudal en el verano, que no vienen encausados por un lecho definido, sino que ocupan un espacio incierto que se modifica por las subidas y aluviones anuales, aunque cada vez menos potentes, domesticadas ya sus aguas por las grandes represas de la precordillera. Todavía, con todo, de pronto la ciudad se acaba y el camino ahora de asfalto se interna dando giros por un terreno llano sin calles ni poblaciones, bordeado a menu- do por modestos o presuntuosos chalets en sus orillas que surgen en medio de álamos y zarzamoras. ¿Estamos ya en el campo? Así lo parece si el ojo se queda en la superficie de las cosas, pero si se pudiera hablar de «un espíritu de la ciudad», de su prolongación inmaterial como cultura, habría que reco- nocer que engloba a Colín (y quizás todo), el cual, como lo contaré más adelante, a su vez, despertó urbanamente en las últimas tres décadas y comenzó también a ponerse en marcha no sabría decir si en pos de Talca o huyendo de ella. Me imagino que este acerca- miento o acoso o invasión o, ya simplemente, absorción, lo vienen practicando las grandes urbanizaciones de la zona central respecto de sus caseríos periféricos desde hace décadas.
En mi niñez hace unos cuarenta y cinco años para los escasos propietarios de automóviles de esos tiempos (los ricos) y siempre que la ruta no estuviese cortada por temporales u otro impedimento todo el trayecto se recorría en poco más de media hora. Hoy ha disminuido la distancia (al revés del tiempo de recorrido) entre Talca y Colín ya que siguiendo el destino de todas las ciudades de provincia.
Esta indeterminación de los límites entre campo y ciudad, empero, no solo es física y urbanística, sino también cultural. Por esa irregular y mutante orilla de ciudad, ni propiamente ciudad ni campo, pululan montones de gente, es un territorio nómada, de emigrantes haitianos y colombianos, tempo- reros urbanos, estudiantes, campesinos semiurbanizados y habitantes de la ciudad medio huasos que viven en el borde, cuyas casas limitan con una autopista y luego con potreros donde pastan unas vacas o donde tras las panderetas de los patios corre un canal sucio con sus sauces y después vienen las chacras y pastizales. La gente de estos bordes y de Colín mismo es también así, un engendro, mezcla curiosa entre urbana y rural, local y global, un tipo nuevo y desde luego bastante movedizo, mestizo en muchos sentidos y sin pertenencia clara porque aquellos dos nítidos polos de antaño ―campo y ciudad― también han perdido precisión e inmovilidad.
No queda aquí, quién sabe si para bien o mal, casi nada del campesino a la antigua, del habitante rural de hace cincuenta años, el peón o inquilino de fundo, los patrones y capataces también se han extinguido o mutado hasta tornarse irreconocibles. Muy de tarde en tarde, por ejemplo, se ve a alguien mon- tado a caballo: el jinete en su cabalgadura es ya casi un exotismo que brota de pronto, por ejemplo, para una festividad religiosa, como la Purísima. En cambio, se usa la bicicleta, cada vez más el automóvil ―muchos sin pa- peles al día― y la micro de recorrido ―la tradicional Talca-Linares de Perales, con un horario en la mañana y otro en la tarde, partiendo del terminal de buses Lorenzo Varoli―, a la cual se han añadido cada hora las micros Taxutal que llegan al centro de Colín y recorren las poblaciones del Colín Nuevo. De vez en cuando se ve un taxi colectivo ha- ciendo una carrera pirata, porque solo hasta «la Carlos González», esa avanzada de la ciudad, hay itinerarios autorizados y llegan allí varios buses más de recorrido. Un circuito casi en desuso es el que va del centro de Colín, doblando hacia el sur en el cruce donde se ubica el retén de Carabineros ―nuestro «barrio cívico»― y, después de atravesar la línea del tren, tomando a la derecha por la llamada «esquina borracha», sigue el camino escabroso que atraviesa el cerro conduciendo a Querquel y Santa Rosa de Lavaderos, un hermoso rincón que se extiende como un cu- chillo entre los cerros de Maule y Colín y el río Maule, su frontera. Por todas estas vías ya pocos caminan a pie, salvo distancias cortas, con la excepción de don Manuel Lara, quien merece una nota aparte, una especie de reliquia viva de otro tiempo, los tiempos del inquilinaje.
Al escribir estas notas que están afligidas por la velocidad de los cambios y por la desaparición completa de lo que existía antes de ello ―paisajes, personas, costumbres, modos de pensar, hacer y creer―, un antes, a su vez, superpuesto sobre otros estados ante- riores desaparecidos hace mucho tiempo, se me vino a la cabeza lo que me dijo una amiga arquitecta al ver los potreros que rodean Colín, llanos y arbolados todavía perdiéndose en suaves lomajes hasta un horizonte lejano: «Dentro de menos de veinte años todo esto estará construido». No niego la posibilidad de que acaso, en una buena dosis al menos, ese pasado merezca morir y estoy consciente que el tono lastimero que usted, quizás, haya advertido es solo una «estructura de senti- miento», una ilusión nostálgica, que se repite de tiempo en tiempo cuando alguien mira retrospectivamente el lugar en que vive.
Hoy solo el 14 % de la población de Chile vive en zonas rurales y el aporte de la agricul- tura suma, a lo más, el 13 % de la economía nacional. La inmigración campo-ciudad se produjo bruscamente a partir de finales del siglo xix. Los campesinos emigraron en masa, huyendo de la malas condiciones materiales y morales que padecían en las haciendas, atraídos hacia el norte por el auge minero y hacia los centros urbanos mayores por la oferta de empleo y las mejores condiciones de vida que prometía la industrialización generada en las primeras décadas del xx, principalmente en Santiago. Entre los años veinte y sesenta, el ritmo de la emigración continuó alentado en- tonces por la industrialización urbana impulsada ahora por el Estado. La ciudad, en vez de cumplir las promesas de prosperidad, relegó a los excampesinos a conventillos y a las barriadas marginales: las poblaciones callampa. Los gobiernos y las distintas instituciones políticas concentraron su atención y acción sobre la indigencia urbana que, antes de la segregación actual en barrios, era próxima, visible y gravitante electoralmente. El resto de gente que iba quedando en el campo fue entregada a su suerte y hasta bien entrado el siglo xx, el poder central había dejado un vacío en la zona que los propietarios de las tierras venían ocupando sin contrapesos desde mediados del siglo xviii. Las leyes sociales, a partir de los años treinta, incompletas y tardías para el campo, fueron ineficaces para modificar costumbres y culturas seculares que perduraron hasta bien entrada la década del setenta.
No obstante esta merma cuantitativa y creciente de la importancia del mundo rural, la relación entre el campo y la ciudad será central en la política, la literatura y la cultura de los dos primeros tercios del siglo, y reventará violentamente a fines de los años sesenta cuando ya menos de un tercio de la población vivía en los campos.
Si bien en la actualidad la región del Maule conserva una alta tasa de ruralidad y en esta comuna es todavía mayor en el, valle de Colín la forma de habitar el paisaje ha cambiado radicalmente en las últimas décadas porque la política del Estado ha promovido la desaparición del rancho aislado, concentrando al hombre de campo en pueblos con una estructura urbana a esca la menor muy semejante a lo que podría ser una población de viviendas sociales de Santiago o de otra gran ciudad de provincia.
El nuevo campo, el campo de Colín, subiste de un modo muy diferente al campo antiguo, presetentero, aquel cantado por la literatura criollista y que sobrevive como congelado en la mentalidad de tantos habitantes de la urbe y en el recuerdo de los colinenses más viejos.
Ese antiguo campo chileno, el que se reconstruye en septiembre en Santiago durante «la semana de la chilenidad», ha muerto acá en Colín, pero es aún una potente ilusión fantasmagórica del citadino, una construc- ción simbólica y compleja, alimentada mancomunadamente por los afanes de cierta élite, por políticas culturales del Estado y por la nostalgia del habitante de la ciudad y de los pequeños pueblos rurales, una sensibilidad que es un remanente ectoplasmático de la migración del campo a la ciudad.
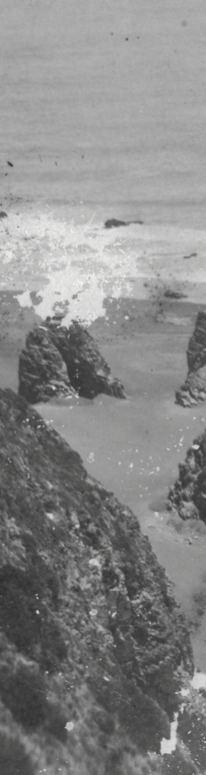 Así, a veces puedo palpar esa sensibilidad todavía en estos días, por ejemplo, cuando converso con taxistas santiaguinos que me llevan al terminal de buses o a la estación de ferrocarril, al oír las historias de su padre o su abuelo emigrados a Santiago desde el campo y la bucólica y pastoral descripción de la zona rural de donde provenía su familia e, incluso, de las vacaciones que, de tanto en tanto, pasan en las tierras de algún tío o familiar descendiente de los que se quedaron. El colmo fue hace poco cuando tomé en pleno centro a un taxista, una suerte de caricatura del huasamaco, que cuando logré interrumpir su verborrea payasesca, temeridad en que jamás incurro, y le pregunté «¿Señor, usted vive en el campo?», me respondió: «No, pero mi taita de niño me contaba de su vida en el sur y yo, le prometo, soy feliz en medio de las vacas y los caballos y, le cuento, que si usted sigue derechito por Carmen hasta el final, en La Pintana, cuando la calle ya no se llama Carmen, va encontrar mi solar [sic], donde tengo una yegua y dos caballos, con su pesebreras y todo y, le digo más, que si mi mujer, que no es mi señora, conviviente nomás, se me pone mañosa, yo pesco todas mis cositas y me voy a la pesebrera a dormir con los caballos». Y mientras me seguía contando con su lenguaje artificialmente pintoresco su vida de huaso en Santiago, pensaba en la fuerza que poseen estas ideologías capaces de construir personajes como Luis Valentín Ferrada o Manuel González, el chofer que conducía mi taxi, cuyo vínculo real con el campo era nulo (acaso el de su taita también era puro cuento) y, sin embargo, había logrado plasmar en él un prototipo que lo fascinaba y moldeaba por entero.
Así, a veces puedo palpar esa sensibilidad todavía en estos días, por ejemplo, cuando converso con taxistas santiaguinos que me llevan al terminal de buses o a la estación de ferrocarril, al oír las historias de su padre o su abuelo emigrados a Santiago desde el campo y la bucólica y pastoral descripción de la zona rural de donde provenía su familia e, incluso, de las vacaciones que, de tanto en tanto, pasan en las tierras de algún tío o familiar descendiente de los que se quedaron. El colmo fue hace poco cuando tomé en pleno centro a un taxista, una suerte de caricatura del huasamaco, que cuando logré interrumpir su verborrea payasesca, temeridad en que jamás incurro, y le pregunté «¿Señor, usted vive en el campo?», me respondió: «No, pero mi taita de niño me contaba de su vida en el sur y yo, le prometo, soy feliz en medio de las vacas y los caballos y, le cuento, que si usted sigue derechito por Carmen hasta el final, en La Pintana, cuando la calle ya no se llama Carmen, va encontrar mi solar [sic], donde tengo una yegua y dos caballos, con su pesebreras y todo y, le digo más, que si mi mujer, que no es mi señora, conviviente nomás, se me pone mañosa, yo pesco todas mis cositas y me voy a la pesebrera a dormir con los caballos». Y mientras me seguía contando con su lenguaje artificialmente pintoresco su vida de huaso en Santiago, pensaba en la fuerza que poseen estas ideologías capaces de construir personajes como Luis Valentín Ferrada o Manuel González, el chofer que conducía mi taxi, cuyo vínculo real con el campo era nulo (acaso el de su taita también era puro cuento) y, sin embargo, había logrado plasmar en él un prototipo que lo fascinaba y moldeaba por entero.
¿Qué de verdadero y qué de falso hay en esa imagen del campo y del huaso chileno a la antigua? ¿De dónde surge su atractivo, cómo y cuándo surgió el mito? ¿Cuál ha sido y cómo ha cambiado el vínculo social, económico y cultural entre la ciudad y el campo en nuestra historia? ¿Cómo concurrió la li- teratura y el arte a estas transformaciones?
Para el Estado chileno colonial o republicano, español o criollo, socialista o liberal, civilizar consiste en crear ciudades y pueblos, y el campo, más todavía hoy, que demográfica y económicamente pesa poco, es un territorio difuso, difícil de promover a través de políticas, sin contenido preciso, más bien un telón donde proyectar ficciones y nostalgias, que no ha sido ni es prioridad. Eso no significa, sin embargo, que ciudad y campo hayan funcionado desconectados ni que el campo presente rasgos del todo opuestos o independientes de aquella, sino que siempre se ha dado una continuidad a veces más visible y directa, otras más subterránea y oblicua, en- tre ambos. Colín ―que en documentos más antiguos aparece como «Collin» o «Collin- hue»― inesperadamente, a medida que escribo este libro, me ha ido resultando un microcosmos ejemplar ―quizás el instrumento óptico adecuado― para mostrar el cariz y el matiz de algunas de esas movedizas, aunque siempre promiscuas, relaciones y preguntas, forzándome a avanzar y retroceder y, sobre todo, a mezclar, con tensión y fuego, memo- ria e historia, recuerdo personal e indagación acerca de esa cosa extraña llamada Chile.
Este texto forma parte del libro Alguna luz sobre estos campos, a publicarse en 2022 por Ediciones UCM.