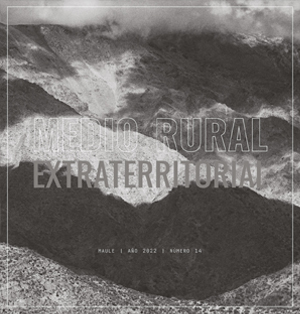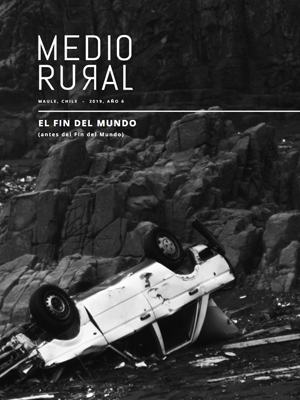(Cien años de novelas sobre Talca)
Por Mario Verdugo
Montaje por Héctor Labarca R.
La élite que hace un siglo acaparaba las calles del centro de Talca ya brilla por su ausencia o se ha ido atrincherando en los márgenes orientales de la ciudad. La Plaza de Armas dejó de ser un paseo santurrón –en que las madres vigilan los primeros flirteos de sus hijas con el afuerino de turno–, para convertirse en el impúdico escenario donde los colegiales sin historia exhiben “sus apremios de sexo inmediato”. Lo que fuera descrito como “populacho” o “don pueblo”, convenientemente apartado en sus reductos de ponche y fritanga, es ahora una masa de inmigrantes campesinos, bataclanas y autos tuneados que lo corrompen todo. En el tiempo que va desde El tapete verde (1910) a Los tormentosos últimos días de un irreverente (2013), Talca parece haber perdido por completo las ínfulas de provincia aristocrática, aunque en el fondo siga siendo lo mismo: un “hoyo” al comenzar el XX, una “mierda” en los inicios del XXI; una urbe “vieja, sucia y fea” en el relato del doctor Hederra Concha, un horror de “modernismo sin gracia” en la novela póstuma de Óscar Bustamante. El pituquerío se largó y los rotos dominan a sus anchas, pero lo que permanece al fin y al cabo es la rutina, la fuerza del hábito o, mejor dicho, la llamada incontrarrestable del vicio. Si Talca persiste en el imaginario novelesco, lo hace bajo la forma preferente del vicio, el descontrol, la adicción y la culpa. Una identidad colectiva que no sería un despropósito emparentar con la drogodependencia. De la flojera al fracaso, de la ludopatía a las piscolas y la pasta base: así puede leerse en las peripecias de unos antihéroes que se llaman Max Blanco y Max Wolf.
* * *
Son nada más que dos novelas para un período extenso, y a pesar de que el catastro tal vez no sea riguroso (¡alerta talquinólogos!), su miseria cuantitativa habla de una figuración casi tan escueta como el palmarés del equipo local en primera división. Quien escribe en el caso uno es un médico, amparado desde luego en la autoridad que el discurso científico –vía Bernard y Zola– ejerce por entonces sobre el naturalismo literario. En el segundo caso se trata de un autor que pasó de la arquitectura a la narrativa, justo cuando las humanidades, el arte y las ciencias sociales se vuelcan a las problemáticas del denominado “giro espacial”. El juicio a las lacras de Talca se efectúa por consiguiente desde las disciplinas que en cada momento constituyen el núcleo, la moda o al menos una suerte de metrópoli del saber que respectivamente se abocará a diagnosticar síntomas preocupantes o errores de diseño: ciudad enferma y ciudad impresentable. La tentación del contraste y la simetría dispone aquí de infinitas posibilidades, y éstas afectan tanto a las circunstancias de los sujetos empíricos (Hederra y Bustamante) como a los acontecimientos que acaban destruyendo a sus personajes de ficción. En 1910, El tapete verde habría de ser leído como un escándalo, una afrenta que la militancia localista nunca perdonó, aun si el doctor-escritor quisiera escudarse bajo un cauteloso seudónimo (Julián del Claro). En 2013, al parecer ningún adalid de la comarca se dio por enterado de la nueva paliza simbólica que su querido terruño estaba recibiendo. A Hederra en su proceso de escritura lo poseyeron la fiebre y el estrés, de modo que (en parte confesión suya) permitió que su libro saliera de imprenta transformado en un festival de erratas. Y es posible que Bustamante, moribundo a la sazón, debiese soportar que a sus manuscritos –cuyo nombre original era Trueno– se les impusiera uno de los títulos más triviales y cacofónicos que se puedan imaginar.
* * *
Igual que el diablo y los vampiros, las desigualdades geopolíticas o territoriales se esfuerzan en demostrar que no existen. Que no importan tanto como los llorones de la periferia nos quieren hacer creer. Que valen, de seguro, harto menos que las diferencias de raza, de clase o de género. En esa estrategia de ocultamiento radica una buena porción de su éxito. Pero en textos como El tapete y Los tormentosos todo está espacializado, todo es topocéntrico, todo – hasta el amor, el deseo, la muerte– se restituye al territorio y su retórica. Si Francisco Hederra Concha quiso formular sus diagnósticos desde una posición doméstica, in situ, quedándose, las representaciones de Óscar Bustamante parecieran corresponderse con un mapa ampliado a los flujos de su propia biografía reveladora de una contemporaneidad nómade: infancia en Santa Rosa de Lavaderos, estudios en Europa, vida profesional en Santiago. No es de extrañar que los principales conflictos en El tapete se den casi siempre entre la capital de Chile y una provincia “mugrienta”, mientras que Los tormentosos ocurren dentro de una escala mundializada. Joven carente de formación universitaria, vagoneta y derrochador como el que más, Max Blanco es enviado por su familia metropolitana a velar por la Hacienda El Cerro, en las cercanías de San Clemente. Su presencia en Talca estará signada al comienzo por el tácito prestigio con que la santiaguinidad se presenta ante los provincianos demodé, y luego por el contagio de las malas costumbres pueblerinas. Blanco se hace adicto a las cartas, se degrada como un yonqui, se impregna –metonímicamente– de la inacción y el vicio que campean entre los oriundos. Max Wolf, en cambio, aparece en el relato como un viejo bohemio que regresa de París, un cincuentón que en varios sentidos viene ya de vuelta, y que en Talca padece los desajustes previsibles para alguien que todavía se funda en el galicismo mental. Reacio a la ducha, además de proclive a la siesta y la fiesta, como aquel ancestro suyo en Hederra, Wolf intenta medrar de la superioridad que trae a priori (su doctorado en urbanismo, sus lecturas de Nietzsche, su francofonía, su aura medio revolucionaria medio nouvelle vague), pero sólo encuentra ordinariez y gentuza, ya ni siquiera el abolengo del póquer y la champaña junto a los tahúres del Club Talca, sino apenas el consuelo picante que podrían ofrecerle unos papelillos y un café con piernas en la Uno Sur.
* * *
El doctor con su enfermo y el arquitecto con su colega cuesta abajo. En la forma, la divergencia crucial apunta, por un lado, a la omnisciencia del narrador que a toda costa impone su ideología sanitaria, y por el otro al carácter de diario íntimo –fechado entre noviembre del 2009 y junio del 2010– con que se comunican las penurias de Wolf. Éste rara vez sabe lo que sí saben los lectores, es decir, que a menudo está a punto de embarrarla, tal como Bustamante lo había dispuesto el 95 con Charles Volcán Overnead en el que sin duda es su mejor libro: Explicación de todos mis tropiezos. El repertorio de las semejanzas incluye sin embargo a la idea del suicidio (los dos Max lo piensan, ya sea por pánico a la bancarrota, ya sea por el impulso de disolverse en el sublime paisaje del Maule), y también al muy significativo aunque algo subrepticio interés por el tema de la herencia. A causa de sus vicios, Blanco provoca que su esposa aborte a un robusto primogénito, y Wolf se cartea con un hijo que es la viva imagen del abandono, amén de cornudo. Los que miran y juzgan, cabe subrayarlo, son machos venidos a menos pero machos poderosos a fin de cuentas, hombres ABC1 (para etiquetarlos según la lengua al uso) que pueden empeñarse en una fallida integración a la sociedad (como Blanco) o en la anomia y el repudio absoluto (como Wolf), pero que no consiguen sino solidarizar en la afirmación de una perspectiva única. A Talca, novelas mediante, casi nadie le ha dado bola, y las pocas veces en que se la ha mirado y juzgado, con cara de sermón o de asco, ha sido invariablemente desde arriba y –ya está dicho– desde el centro.
* * *
¿Cómo han cambiado los gustos en Talca? ¿Otrora qué se comía, qué se tomaba, qué se leía, qué se soñaba? Y no está demás preguntárselo: ¿a quién diablos le importa? Las obras de Hederra y Bustamante convocan la manida cuestión de las memorias, las historias y las literaturas locales. Festín vintage a la vista, un gesto viable es acá el del diletante de esa trivia vernácula cuya circulación no suele trascender el consumo de cabotaje. En la página 127, por ejemplo, Max Blanco vomita en la cama matrimonial y en la 49 Max Wolf pide jales; antaño las talquinas empingorotadas usaban sombreros que parecían gallineros y ahora han sucumbido a la mediocridad de las liquidaciones; antes (Hederra lo dijo) había jardines bellísimos, y ahora (Bustamante dixit) nos resta únicamente la nobleza de un peumo; antes el snack favorito era el charqui y ahora el cochayuyo vuelve por sus fueros. Todavía a partir de la fe en la narrativa literaria como fuente documental, pero extendiéndola a ciertos fenómenos en donde la provincia funciona más bien como fondo fijo o comodín, El tapete y Los tormentosos aportan materiales para tomarles el pulso a los nuevos discursos, prácticas y experiencias que van emergiendo en contextos más amplios, desde la resaca de la revolución del 91 a la llegada del piñerato. El punto de vista, que en 1910 era modernizador sin remordimientos, para el 2013 ya acusa el golpe ecológico; la autocrítica de estratos altos se dirige primero a la falta de productividad y a las carencias intelectuales, para focalizarse después en la absorción del kitsch proveniente del bajo pueblo; las mujeres y los indígenas se las han arreglado para sacar hilitos de voz contrahegemónica desde hace mucho (¡esposas rebeldes y escenas criptolésbicas en el 900!) y hoy se expresan y se desbordan (el mapudungun colándose entre los rosarios de chuchadas del karting camino a Colín). Qué tiempos aquéllos: Hederra se ponía a lloriquear porque Blanco no pagaba sus créditos, y Wolf –borracho anticapitalista y paladín contra la usura– se afana en mear un redbank aunque lo metan preso.
* * *
Cambian el trazado, la cartografía, el ecúmene. En El tapete no es frecuente salir del perímetro cuico. Se sale hacia la precordillera a ver un espectáculo militar. Se sale de luna de miel a una Constitución amoenus, pre-Celco, donde las cantoras populares resuenan como un mal presagio del chulerío que se avecina. Se sale, por angustia, a los tugurios de la Dos Sur donde al pobrecito Max lo estafarán unos guatones encebollados y aindiados. En Los tormentosos hay más cancha, hay calabozo, hogar de menores, hospital, tribunales, mercado, pensiones dignas o patibularias, una Once Oriente marcada por la decadencia, y sobre todo hay región, hay suburbios new rich, hay aledaños pervertidos por la explotación forestal y la amenaza hidroeléctrica. ¿Puede afirmarse –a la hora del spoiler– que el espacio provinciano se traga a ambos Max? ¿Es sólo una estadía terrorífica o es en serio una caída definitiva, sin oportunidad de redención? Lo único claro, se diría, es que Blanco apuesta por el retorno al redil y Wolf por el margen más rotundo. Hechos bolsa y conscientes de su descenso, uno hará juramentos y el otro se aventurará río arriba, en dirección al oriente, hasta el corazón de las tinieblas. No resulta fácil establecer quién se salva y quién se condena, quién se desintoxica y quién cede para siempre ante los vicios de la talquinización. La disyuntiva, no obstante, compromete el rumbo que podrían seguir las futuras novelas sobre Talca. Aquí también, como escribiera Jonathan Franzen pensando en el ludópata Dostoievski y en los amaneceres crudos y plagados de remordimientos, “el final de la juerga es el principio de la historia”.